A pesar de sus magros resultados, el modelo de mercado en las universidades públicas del país avanza desde hace varios años, así como en otros países. En Chile, las manifestaciones estudiantiles, constantes durante la última década, y que han alcanzado un mayor grado de organización recientemente, luchan en contra de la mercantilización de la educación superior, con todo y las medidas remediales que el nuevo gobierno ha propuesto para detenerlas.
En ese país, desde los años finales de la dictadura de Pinochet se pusieron en marcha modificaciones constitucionales y reglamentarias para que el peso del costo de la educación superior recayera en las familias y en los estudiantes, se jerarquizó a las universidades y desapareció en los hechos la diferencia entre públicas y privadas. Sin embargo, el otrora modelo emprendedor chileno lo único que ha traído consigo es el ahondamiento de las diferencias sociales y el malestar de los jóvenes cuando tienen que pagar por un derecho humano fundamental.
La idea de que los estudiantes son clientes, de que las instituciones educativas deben estar sujetas a mediciones formales para evaluar su eficiencia y su valor en dinero, de que su gestión se asemeje a la de una empresa sustituyendo a los órganos colegiados y las decisiones de las comunidades académicas, de que los profesores y los investigadores estén sujetos a nociones de productividad y escalas salariales, y de que las funciones de docencia e investigación estén motivadas por su utilidad en el mercado y no en las de libertad académica y autonomía, está cada vez más presente en las universidades chilenas, pero también en las mexicanas.
En Estados Unidos hace ya largo tiempo que esto también ocurre, y en algunas universidades se presenta fuertemente el fenómeno de un capitalismo académico, y en otras simplemente la necesidad de rebajar, en todo lo que se pueda, los costos de su mantenimiento. Así, por ejemplo, en estos días en las universidades de Colorado, de Texas, de Wisconsin o de Oregon se está buscando compensar los costos que deben pagarse por recoger la basura en los campus, recortar las llamadas telefónicas, reducir drásticamente la cantidad de las fotocopias, vender vehículos o cobrar más por el uso de las instalaciones deportivas, con programas que se impulsan como de “reducción creativa de costos”.
En México el caso es patético, porque se ha permitido que el modelo de mercado se imponga poco a poco, con la implantación de modelos curriculares basados en competencias y estándares, con el impulso de materias denominadas de “aprendizaje financiero y el ahorro”, con la secuencia de recortes al gasto público destinado a la educación superior y a la investigación científica, con sistemas de becas que comprometen pagos crecientes a las familias y a los estudiantes por medio de la banca, y se aseguran reformas que rebajan los impuestos anuales a quienes paguen colegiaturas en escuelas privadas.
Desde hace ya tiempo que el mandato del artículo tercero Constitucional se ha convertido en letra muerta, porque se paga por toda la educación que se recibe, porque ésta ha dejado de ser laica, y en muchos sentidos científica y libertaria. Además, cada vez más es de peor calidad, obsoleta y falsa. No ha existido el mayor interés por posicionarnos en las nuevas áreas del conocimiento interdisciplinario, ni lo que se genera y transfiere desde la adquisición de nuevos aprendizajes tiene la menor importancia para la sociedad y el desarrollo económico.
Durante el año pasado, por ejemplo, las universidades sólo produjeron 137 patentes (0.9%), frente a más de 14 mil registradas. Buscar relacionar lo que se investiga en las universidades con las empresas es, como dice el vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencia, doctor José Franco, es “sembrar en el desierto”. Las empresas con capacidad de innovar y demandar nuevos conocimientos son escasas, y en su gran mayoría usan y buscan adaptar conocimientos de otros países.
Junto con la escasa consideración que la sociedad y el Estado tienen respecto de la importancia de invertir en conocimientos desde sus universidades, sus egresados salen a un mercado laboral al que tampoco le interesan sus títulos o sus capacidades. El desempleo entre los universitarios es el más alto (70%) entre los que buscan empleo. La mayor oferta de trabajo es para quienes quisieran hacerse policías, o para quienes con 20 años de estudio desean realizar actividades por las que cuando mucho se ofrecen 10 mil pesos al mes.
En México, ni las universidades ni los estudiantes protestan, como sí ocurre en otros países. Las manifestaciones en contra de los cobros excesivos o por la falta de espacios de estudio, la baja calidad o la escasez de recursos, son apenas visibles y por muy poco tiempo. El modelo que deja de lado una buena educación ciudadana, la idea de una sólida formación integral y cultural, el trabajo en fronteras de la ciencia y la tecnología, la fortaleza humanística y el laicismo, tienen más enemigos de los que uno creía.
http://www.proceso.com.mx/?p=277410
domingo, 31 de julio de 2011
viernes, 29 de julio de 2011
Un momento estratégico para Sudamérica
En medio de la creciente turbulencia global la región sudamericana se convierte en espacio en disputa entre imperios decadentes y potencias emergentes. Las cuantiosas y crecientes reservas hidrocarburíferas y de minerales, el mayor potencial hidroeléctrico del planeta, y las reservas de agua y biodiversidad, están en el centro de esa disputa. Tres hechos recientes lo confirman.
A mediados de julio la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó que Venezuela sobrepasó a Arabia Saudí como poseedora de las mayores reservas del planeta. En 2010 alcanzó 296 mil 500 millones de barriles, con un crecimiento de 40 por ciento respecto de 2009, frente a 264 mil 500 millones de barriles de los saudíes, cuyas reservas permanecen estancadas. A bastante distancia les siguen Irán e Irak. Los 12 países de la OPEP detentan 81.3 por ciento de las reservas mundiales. El petróleo sudamericano se torna cada vez más relevante.
El 16 de julio la presidenta Dilma Rousseff inauguró el Programa de Desarrollo de Submarinos (Prosub), afirmando que se trata de “un momento estratégico para Brasil”, porque se incorpora al “pequeño grupo de países que domina la construcción de submarinos, y en especial los de propulsión nuclear”. El acto se realizó con la presencia de miembros del gabinete, comandantes de las fuerzas armadas, el ministro de Defensa de Francia y empresarios de la industria militar de ambos países.
La construcción de cuatro submarinos convencionales y uno nuclear, con tecnología brasileña y francesa, como consecuencia del acuerdo de cooperación militar firmado durante el gobierno de Lula, representa apenas el primer paso en una secuencia que prevé la botadura de seis submarinos nucleares y 19 convencionales hasta 2048. La transferencia de tecnología y la construcción de un astillero y una base naval en la costa de Río de Janeiro le permitirán a Brasil construir dos submarinos de forma simultánea, que se comenzarán a entregar a razón de uno cada año y medio a partir de 2017.
Sólo Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China son capaces de fabricar submarinos nucleares. Rousseff fue muy clara: “Este país posee un valor muy grande con el descubrimiento de la capa pre-sal (de petróleo) en su plataforma continental”. La Estrategia Nacional de Defensa aprobada en 2008 eligió la defensa submarina. Para 2020 Brasil habrá duplicado su producción actual de petróleo, llegando a 5.7 millones de barriles diarios, y se ubicará como cuarto productor mundial y tercer exportador, por detrás de Arabia Saudí y Rusia.
Brasil ya domina todo el ciclo nuclear y ese es el dato decisivo que modifica la relación de fuerzas en la región. “Podemos estar orgullosos porque en los últimos años Brasil reafirmó su capacidad de volver a producir y dominar tecnologías que durante algunos años dejamos de lado”, dijo Rousseff, en referencia al periodo neoliberal privatizador, cuando se paralizó el programa nuclear.
Un documento oficial reservado, que fue difundido por O Estado de Sao Paulo el 10 de julio, señala que los objetivos son defender el comercio marítimo, las reservas de metales pesados que están siendo mapeadas en la plataforma marítima, de alto valor para las industrias electrónica y aeronáutica, y por supuesto el petróleo en aguas profundas, donde se hacen nuevos descubrimientos todos los años.
El diario informa además que a 600 kilómetros de la base donde se construyen los submarinos, en el Centro Aramar, la marina terminó la construcción de la central de gas de uranio. Con ella Brasil pasa a realizar todo el ciclo del combustible nuclear en su propio territorio, ya que una parte del proceso de enriquecimiento se realizaba en Canadá. En septiembre la central comienza a recibir “elementos sensibles”, como nitrato de uranio y ácido fluorhídrico, y a partir de 2012 la central producirá 40 toneladas anuales de uranio enriquecido al 5 y al 20 por ciento en ultracentrifugadoras diseñadas por técnicos brasileños.
Por ahora Brasil cuenta con la autonomía tecnológica como para fabricar sus propios reactores para instalar en los submarinos nucleares. Cuenta además con la sexta reserva mundial de uranio, cuando aún falta explorar 70 por ciento de su territorio, y ante la certeza de que existen importantes yacimientos en la triple frontera con Venezuela y Colombia. Esa autonomía le puede permitir a Brasil construir armas nucleares. No es que ya las tenga, ni que las esté construyendo, sino que está en condiciones de hacerlo cuando lo considere necesario.
El tercer dato a tener en cuenta es la difusión del informe de UNCTAD sobre las inversiones en el mundo en 2010. Entre los datos de mayor interés surge que América del Sur fue la región del mundo que registró un mayor crecimiento de la inversión extranjera directa (IED), con un aumento de 56 por ciento respecto de 2009. La cifra total es de 86 mil millones de dólares, cerca de los 106 mil millones que ingresaron en China por ese concepto. Una parte importante de esos ingresos (unos 20 mil millones de dólares) fueron realizados por multinacionales asiáticas, sobre todo chinas e indias, que invierten en petróleo y gas.
Brasil captó en 2010 más de la mitad de las inversiones en Sudamérica, colocándose como el quinto destino de la IED en el mundo (antes ocupaba el lugar número 15), con 48 mil 400 millones de dólares. El banco central acaba de informar que en los seis primeros meses de 2011 las inversiones extranjeras directas en Brasil crecieron un estratosférico 170 por ciento (Folha de Sao Paulo, 27 de julio), y se calcula que a fin de año habrán superado los 60 mil millones de dólares.
Las tres situaciones mencionadas resaltan el papel estratégico que está jugando Sudamérica en el mundo, y de modo muy destacado el lugar que comienza a ocupar Brasil. Una vez más, conviene subrayar que son buenas noticias para la construcción de un mundo multipolar aunque la creciente presencia asiática refuerza el modelo vigente. Para los movimientos antisistémicos se abren tiempos turbulentos y plagados de peligros, como suele suceder ante cada recodo de la historia.
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/29/opinion/021a1pol
A mediados de julio la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó que Venezuela sobrepasó a Arabia Saudí como poseedora de las mayores reservas del planeta. En 2010 alcanzó 296 mil 500 millones de barriles, con un crecimiento de 40 por ciento respecto de 2009, frente a 264 mil 500 millones de barriles de los saudíes, cuyas reservas permanecen estancadas. A bastante distancia les siguen Irán e Irak. Los 12 países de la OPEP detentan 81.3 por ciento de las reservas mundiales. El petróleo sudamericano se torna cada vez más relevante.
El 16 de julio la presidenta Dilma Rousseff inauguró el Programa de Desarrollo de Submarinos (Prosub), afirmando que se trata de “un momento estratégico para Brasil”, porque se incorpora al “pequeño grupo de países que domina la construcción de submarinos, y en especial los de propulsión nuclear”. El acto se realizó con la presencia de miembros del gabinete, comandantes de las fuerzas armadas, el ministro de Defensa de Francia y empresarios de la industria militar de ambos países.
La construcción de cuatro submarinos convencionales y uno nuclear, con tecnología brasileña y francesa, como consecuencia del acuerdo de cooperación militar firmado durante el gobierno de Lula, representa apenas el primer paso en una secuencia que prevé la botadura de seis submarinos nucleares y 19 convencionales hasta 2048. La transferencia de tecnología y la construcción de un astillero y una base naval en la costa de Río de Janeiro le permitirán a Brasil construir dos submarinos de forma simultánea, que se comenzarán a entregar a razón de uno cada año y medio a partir de 2017.
Sólo Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China son capaces de fabricar submarinos nucleares. Rousseff fue muy clara: “Este país posee un valor muy grande con el descubrimiento de la capa pre-sal (de petróleo) en su plataforma continental”. La Estrategia Nacional de Defensa aprobada en 2008 eligió la defensa submarina. Para 2020 Brasil habrá duplicado su producción actual de petróleo, llegando a 5.7 millones de barriles diarios, y se ubicará como cuarto productor mundial y tercer exportador, por detrás de Arabia Saudí y Rusia.
Brasil ya domina todo el ciclo nuclear y ese es el dato decisivo que modifica la relación de fuerzas en la región. “Podemos estar orgullosos porque en los últimos años Brasil reafirmó su capacidad de volver a producir y dominar tecnologías que durante algunos años dejamos de lado”, dijo Rousseff, en referencia al periodo neoliberal privatizador, cuando se paralizó el programa nuclear.
Un documento oficial reservado, que fue difundido por O Estado de Sao Paulo el 10 de julio, señala que los objetivos son defender el comercio marítimo, las reservas de metales pesados que están siendo mapeadas en la plataforma marítima, de alto valor para las industrias electrónica y aeronáutica, y por supuesto el petróleo en aguas profundas, donde se hacen nuevos descubrimientos todos los años.
El diario informa además que a 600 kilómetros de la base donde se construyen los submarinos, en el Centro Aramar, la marina terminó la construcción de la central de gas de uranio. Con ella Brasil pasa a realizar todo el ciclo del combustible nuclear en su propio territorio, ya que una parte del proceso de enriquecimiento se realizaba en Canadá. En septiembre la central comienza a recibir “elementos sensibles”, como nitrato de uranio y ácido fluorhídrico, y a partir de 2012 la central producirá 40 toneladas anuales de uranio enriquecido al 5 y al 20 por ciento en ultracentrifugadoras diseñadas por técnicos brasileños.
Por ahora Brasil cuenta con la autonomía tecnológica como para fabricar sus propios reactores para instalar en los submarinos nucleares. Cuenta además con la sexta reserva mundial de uranio, cuando aún falta explorar 70 por ciento de su territorio, y ante la certeza de que existen importantes yacimientos en la triple frontera con Venezuela y Colombia. Esa autonomía le puede permitir a Brasil construir armas nucleares. No es que ya las tenga, ni que las esté construyendo, sino que está en condiciones de hacerlo cuando lo considere necesario.
El tercer dato a tener en cuenta es la difusión del informe de UNCTAD sobre las inversiones en el mundo en 2010. Entre los datos de mayor interés surge que América del Sur fue la región del mundo que registró un mayor crecimiento de la inversión extranjera directa (IED), con un aumento de 56 por ciento respecto de 2009. La cifra total es de 86 mil millones de dólares, cerca de los 106 mil millones que ingresaron en China por ese concepto. Una parte importante de esos ingresos (unos 20 mil millones de dólares) fueron realizados por multinacionales asiáticas, sobre todo chinas e indias, que invierten en petróleo y gas.
Brasil captó en 2010 más de la mitad de las inversiones en Sudamérica, colocándose como el quinto destino de la IED en el mundo (antes ocupaba el lugar número 15), con 48 mil 400 millones de dólares. El banco central acaba de informar que en los seis primeros meses de 2011 las inversiones extranjeras directas en Brasil crecieron un estratosférico 170 por ciento (Folha de Sao Paulo, 27 de julio), y se calcula que a fin de año habrán superado los 60 mil millones de dólares.
Las tres situaciones mencionadas resaltan el papel estratégico que está jugando Sudamérica en el mundo, y de modo muy destacado el lugar que comienza a ocupar Brasil. Una vez más, conviene subrayar que son buenas noticias para la construcción de un mundo multipolar aunque la creciente presencia asiática refuerza el modelo vigente. Para los movimientos antisistémicos se abren tiempos turbulentos y plagados de peligros, como suele suceder ante cada recodo de la historia.
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/29/opinion/021a1pol
32 ANIVERSARIO DEL RPS
32 Años de Revolución, 32 Años de Triunfos... Vamos por Más Victorias!
MÁS DE 600 MIL PERSONAS SE REÚNEN EN PLAZA DE LA FÉ (FOTOS AÉREAS)
El Presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, acompañados por el Cardenal Miguel Obando y Bravo, celebraron junto al Pueblo de Nicaragua el 32 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista y los 50 Años de fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Más de 600 mil personas se congregaron en la Plaza de la Fe "Juan Pablo II", para festejar el 32 Aniversario de la Revolución y ratificar precisamente su Fe en el porvenir Cristiano, Socialista y Solidario, caminando sendas de Amor, Paz y Vida, que el Frente Sandinista, con el Presidente Daniel Ortega Saavedra en el Gobierno, garantiza a tod@s l@s nicaragüenses.
Aquél mar de gente, que cada año hace más pequeña la Plaza y sus alrededores, corearon con el corazón alegre y fervoroso, las canciones que representan la historia y los sentimientos de un pueblo que ha sabido superar los obstáculos y alcanzar su camino de Unidad, incluyendo el tema "Nicaragua Triunfará", que sirve de canción de campaña del FSLN, y la canción dedicada al Cardenal Miguel Obando y Bravo.
Precisamente, con esta última canción, se hizo presente de forma sorpresiva Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel, quien se presentó como "testigo de las obras" que impulsa el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, tales como escuelas y hospitales en zonas del país donde nunca antes se habían garantizado estos servicios y derechos.
"Quiero felicitar al Gobierno del Presidente Daniel Ortega y doña Rosario Murillo por la labor que han realizado", afirmó el Cardenal, a la vez que señaló que "en el atardecer de la vida seremos juzgados por nuestro Amor a Dios y al prójimo".
Por su parte, la compañera Rosario manifestó que los millares de nicaragüenses que se encuentran en la Plaza de La Fe y sus alrededores, llegan a decirle “Sí al Amor, Sí a la Paz, Sí a la Vida”.
Rosario expresó su satisfacción de ver a tanto pueblo reunido, celebrando una de las epopeyas más grandiosas de los nicaragüenses, como fue el derrocamiento de la dictadura somocista, una de las más sangrientas del pasado siglo en América Latina y del Caribe.
“Amor, Paz y Vida con Daniel”, dijo Rosario mientras sus palabras se intercalaban con la melodía de “Nicaragua Triunfará”, tema oficial de la campaña por el Bien Común de la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa.
En el acto estuvieron presentes el candidato a la vicepresidencia por el Frente Sandinista, general en retiro Omar Hallesleven, representantes de los diferentes poderes e instituciones del Estado, así como también invitados especiales como la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, y Miguel Díaz Canel, miembro del Buró Político del Partido Comunista y ministro cubano de Educación Superior.
Referéndum sobre la deuda de los EE.UU
En su mensaje a los miles de nicaragüenses que asistieron al acto de conmemoración del 32 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el mandatario se refirió a la deuda multimillonaria que Estados Unidos tiene pendiente de pagar a Nicaragua, luego que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Holanda, mandara a la nación estadounidense a pagar una indemnización al pueblo Nicaragüense, por los daños ocasionados durante una guerra inversionista dirigida por el gobierno norteamericano durante la década de los ochenta.
“Quiero adelantar y quiero someter a la decisión de ustedes hermanos nicaragüenses una primera propuesta, que tomando en cuenta que los gobernantes norteamericanos, el Estado norteamericano fue condenado por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por sus actos de guerra contra Nicaragua, de terrorismo contra Nicaragua, la misma Corte le ordenó indemnizar a Nicaragua”, declaró.
Según el presidente, Nicaragua ha estado honrando las deudas que tiene con los Estados Unidos en los casos de los ciudadanos norteamericanos que fueron confiscados y expropiados de sus tierras durante los 80, y a la fecha hemos pagado más de 500 millones de dólares. Por tal razón es de considerar que la deuda que Estados Unidos tiene con el pueblo nicaragüense sea pagada.
“Que los Estados Unidos no digan 'NO PAGO', como han estado diciendo hasta este momento” finalizó.
Propone creación de una brigada ecológica Latinoamericana
Por otra parte, el Presidente Daniel propuso al Gobierno de Costa Rica que encabeza Laura Chinchilla, organizar brigadas de jóvenes ecologistas y ambientalistas, con muchachos y muchachas de Nicaragua, Costa Rica y de toda América Latina, para proteger la zona de Harbour Head y así verla como un Bien de la Humanidad.
“Yo le propongo al gobierno de Costa Rica, a la presidenta Laura Chinchilla, que organicemos una brigada de ecologistas, de ambientalistas costarricenses y nicaragüenses, centroamericanos, latinoamericanos, con jóvenes de todos nuestros países para que esa zona que hay que proteger y desarrollar todos juntos la protejamos, la desarrollemos” sostuvo el comandante Daniel Ortega.
En la zona nicaragüense de Harbour Head, a la que hace referencia el Presidente Daniel, se inició un conflicto internacional entre ambas naciones el cual está siendo resuelto por la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, Holanda.
“A final de cuenta ése es un bien de la humanidad y estamos obligados hoy más que nunca a cuidar la naturaleza, a cuidar del medio ambiente y a combatir las políticas depredadoras del capitalismo” recalcó.
Frente logró unir al pueblo en la lucha contra la dictadura
El comandante Daniel recordó que la insurrección de 1979 tuvo la virtud de que logró unir a todo el pueblo en la lucha contra la Dictadura Somocista, cuando esta se fortalecía con el apoyo de los Estados Unidos y de algunos gobiernos militares de Centroamérica.
Dijo que con esta conciencia fue que fueron surgiendo los levantamientos guerrilleros en todas las ciudades del país “hasta que finalmente en una insurrección total nacional, se logró ponerle fin a esa larga tiranía impuesta por los yankees”,.
“Fue una batalla heroica y el Frente Sandinista fue el alma, fue el eje de esa lucha. Sin Frente Sandinista no se hubiese producido esa gran victoria”, manifestó.
Manifestó que el Frente Sandinista resume todo ese historial de lucha del pueblo nicaragüense por conseguir su libertad. En este sentido refirió que fue el General Augusto C. Sandino el que empezó a perfilar un programa netamente revolucionario en Nicaragua, en el cual establece que “solamente los obreros y campesinos irán hasta el fin”.
Aseguró que sobre estas bases se viene forjando la unidad de todos los sectores para juntos combatir la pobreza y el hambre que son los grandes retos de estos nuevos tiempos.
Daniel aseguró que el Frente Sandinista continuará levantando la bandera rojinegra para defender la bandera azul y blanco de la patrio, tal y como lo hizo el general Sandino.
El futuro revolucionario está garantizado
El mandatario nicaragüense aseguró que está completamente seguro de que el FSLN y el pueblo de Nicaragua tienen aseguro su presente y su futuro revolucionario, ya que ha logrado incorporar a la juventud a las batallas que desarrollar el gobierno en bienestar del pueblo.
“Quiero y debo decir con la mayor seguridad, con la mayor certeza, que gracias a Dios el Frente Sandinista de Liberación Nacional y por lo tanto el pueblo de Nicaragua tienen asegurado su presente y futuro revolucionario, y lo tiene asegurado porque hemos logrado el milagro de la incorporación consciente de la juventud nicaragüense, de la juventud sandinista en estas grandes batallas”, expresó.
“Podemos estar tranquilo porque con esta juventud habrá Frente Sandinista para rato”, añadió.
Próximo año se fortalecerá programa de gobierno
Aseguró que el programa de gobierno para el próximo periodo presidencial será dado a conocer en el mes de agosto cuando inicie oficialmente la campaña electoral, aunque adelantó que este es el mismo que se está poniendo en práctica en la actualidad.
“Nuestro programa de gobierno es el que tenemos en práctica hoy y que tenemos que mejorar, fortalecer, desarrollar”, explicó.
Saludo a Chávez
En su intervención, el Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel, agradeció la presencia de todas las delegaciones internacionales que hicieron presencia en la Plaza de La Fe, y en especial por el mensaje del mandatario de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en saludo al Aniversario de la Revolución Sandinista, el cual fue leído por el representante de la delegación venezolana.
"Él (Chávez) está ahí dando la batalla una vez más, dando la batalla para salir adelante en el tratamiento médico sin dejar de dar la batalla en el ALBA, sin dejar de dar la batalla por la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, sin dejar de dar la batalla por la libertad y justicia de nuestros pueblos", afirmó el mandatario.
Reiteró también una vez más la exigencia al gobierno de Estados Unidos de que libera a los cinco héroes cubanos presos en las mazmorras del imperio.
Igualmente expresó su solidaridad con el presidente de Honduras Porfirio Lobo, quien ha denunciando amenas de muerte por parte de los golpistas que derrocaron a Manuel Zelaya.
Asimismo, envió un saludo a la juventud nicaragüense y a los deportistas destacados que también hicieron su presencia en la celebración: Román "Chocolatito" González, José "Quiebra-jícara" Alfaro, Ricardo Mayorga y Carlos "Chocorroncito" Buitrago. Todos ellos saludaron al pueblo e invitaron a votar en las Elecciones Generales de Noviembre por el Frente Sandinista.
FOTOS AÉREAS (Ver más en Sección Galería):
32 Años de Revolución, 32 Años de Triunfos... Vamos por Más Victorias!
MÁS DE 600 MIL PERSONAS SE REÚNEN EN PLAZA DE LA FÉ (FOTOS AÉREAS)
El Presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, acompañados por el Cardenal Miguel Obando y Bravo, celebraron junto al Pueblo de Nicaragua el 32 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista y los 50 Años de fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Más de 600 mil personas se congregaron en la Plaza de la Fe "Juan Pablo II", para festejar el 32 Aniversario de la Revolución y ratificar precisamente su Fe en el porvenir Cristiano, Socialista y Solidario, caminando sendas de Amor, Paz y Vida, que el Frente Sandinista, con el Presidente Daniel Ortega Saavedra en el Gobierno, garantiza a tod@s l@s nicaragüenses.
Aquél mar de gente, que cada año hace más pequeña la Plaza y sus alrededores, corearon con el corazón alegre y fervoroso, las canciones que representan la historia y los sentimientos de un pueblo que ha sabido superar los obstáculos y alcanzar su camino de Unidad, incluyendo el tema "Nicaragua Triunfará", que sirve de canción de campaña del FSLN, y la canción dedicada al Cardenal Miguel Obando y Bravo.
Precisamente, con esta última canción, se hizo presente de forma sorpresiva Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel, quien se presentó como "testigo de las obras" que impulsa el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, tales como escuelas y hospitales en zonas del país donde nunca antes se habían garantizado estos servicios y derechos.
"Quiero felicitar al Gobierno del Presidente Daniel Ortega y doña Rosario Murillo por la labor que han realizado", afirmó el Cardenal, a la vez que señaló que "en el atardecer de la vida seremos juzgados por nuestro Amor a Dios y al prójimo".
Por su parte, la compañera Rosario manifestó que los millares de nicaragüenses que se encuentran en la Plaza de La Fe y sus alrededores, llegan a decirle “Sí al Amor, Sí a la Paz, Sí a la Vida”.
Rosario expresó su satisfacción de ver a tanto pueblo reunido, celebrando una de las epopeyas más grandiosas de los nicaragüenses, como fue el derrocamiento de la dictadura somocista, una de las más sangrientas del pasado siglo en América Latina y del Caribe.
“Amor, Paz y Vida con Daniel”, dijo Rosario mientras sus palabras se intercalaban con la melodía de “Nicaragua Triunfará”, tema oficial de la campaña por el Bien Común de la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa.
En el acto estuvieron presentes el candidato a la vicepresidencia por el Frente Sandinista, general en retiro Omar Hallesleven, representantes de los diferentes poderes e instituciones del Estado, así como también invitados especiales como la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, y Miguel Díaz Canel, miembro del Buró Político del Partido Comunista y ministro cubano de Educación Superior.
Referéndum sobre la deuda de los EE.UU
En su mensaje a los miles de nicaragüenses que asistieron al acto de conmemoración del 32 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el mandatario se refirió a la deuda multimillonaria que Estados Unidos tiene pendiente de pagar a Nicaragua, luego que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Holanda, mandara a la nación estadounidense a pagar una indemnización al pueblo Nicaragüense, por los daños ocasionados durante una guerra inversionista dirigida por el gobierno norteamericano durante la década de los ochenta.
“Quiero adelantar y quiero someter a la decisión de ustedes hermanos nicaragüenses una primera propuesta, que tomando en cuenta que los gobernantes norteamericanos, el Estado norteamericano fue condenado por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por sus actos de guerra contra Nicaragua, de terrorismo contra Nicaragua, la misma Corte le ordenó indemnizar a Nicaragua”, declaró.
Según el presidente, Nicaragua ha estado honrando las deudas que tiene con los Estados Unidos en los casos de los ciudadanos norteamericanos que fueron confiscados y expropiados de sus tierras durante los 80, y a la fecha hemos pagado más de 500 millones de dólares. Por tal razón es de considerar que la deuda que Estados Unidos tiene con el pueblo nicaragüense sea pagada.
“Que los Estados Unidos no digan 'NO PAGO', como han estado diciendo hasta este momento” finalizó.
Propone creación de una brigada ecológica Latinoamericana
Por otra parte, el Presidente Daniel propuso al Gobierno de Costa Rica que encabeza Laura Chinchilla, organizar brigadas de jóvenes ecologistas y ambientalistas, con muchachos y muchachas de Nicaragua, Costa Rica y de toda América Latina, para proteger la zona de Harbour Head y así verla como un Bien de la Humanidad.
“Yo le propongo al gobierno de Costa Rica, a la presidenta Laura Chinchilla, que organicemos una brigada de ecologistas, de ambientalistas costarricenses y nicaragüenses, centroamericanos, latinoamericanos, con jóvenes de todos nuestros países para que esa zona que hay que proteger y desarrollar todos juntos la protejamos, la desarrollemos” sostuvo el comandante Daniel Ortega.
En la zona nicaragüense de Harbour Head, a la que hace referencia el Presidente Daniel, se inició un conflicto internacional entre ambas naciones el cual está siendo resuelto por la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, Holanda.
“A final de cuenta ése es un bien de la humanidad y estamos obligados hoy más que nunca a cuidar la naturaleza, a cuidar del medio ambiente y a combatir las políticas depredadoras del capitalismo” recalcó.
Frente logró unir al pueblo en la lucha contra la dictadura
El comandante Daniel recordó que la insurrección de 1979 tuvo la virtud de que logró unir a todo el pueblo en la lucha contra la Dictadura Somocista, cuando esta se fortalecía con el apoyo de los Estados Unidos y de algunos gobiernos militares de Centroamérica.
Dijo que con esta conciencia fue que fueron surgiendo los levantamientos guerrilleros en todas las ciudades del país “hasta que finalmente en una insurrección total nacional, se logró ponerle fin a esa larga tiranía impuesta por los yankees”,.
“Fue una batalla heroica y el Frente Sandinista fue el alma, fue el eje de esa lucha. Sin Frente Sandinista no se hubiese producido esa gran victoria”, manifestó.
Manifestó que el Frente Sandinista resume todo ese historial de lucha del pueblo nicaragüense por conseguir su libertad. En este sentido refirió que fue el General Augusto C. Sandino el que empezó a perfilar un programa netamente revolucionario en Nicaragua, en el cual establece que “solamente los obreros y campesinos irán hasta el fin”.
Aseguró que sobre estas bases se viene forjando la unidad de todos los sectores para juntos combatir la pobreza y el hambre que son los grandes retos de estos nuevos tiempos.
Daniel aseguró que el Frente Sandinista continuará levantando la bandera rojinegra para defender la bandera azul y blanco de la patrio, tal y como lo hizo el general Sandino.
El futuro revolucionario está garantizado
El mandatario nicaragüense aseguró que está completamente seguro de que el FSLN y el pueblo de Nicaragua tienen aseguro su presente y su futuro revolucionario, ya que ha logrado incorporar a la juventud a las batallas que desarrollar el gobierno en bienestar del pueblo.
“Quiero y debo decir con la mayor seguridad, con la mayor certeza, que gracias a Dios el Frente Sandinista de Liberación Nacional y por lo tanto el pueblo de Nicaragua tienen asegurado su presente y futuro revolucionario, y lo tiene asegurado porque hemos logrado el milagro de la incorporación consciente de la juventud nicaragüense, de la juventud sandinista en estas grandes batallas”, expresó.
“Podemos estar tranquilo porque con esta juventud habrá Frente Sandinista para rato”, añadió.
Próximo año se fortalecerá programa de gobierno
Aseguró que el programa de gobierno para el próximo periodo presidencial será dado a conocer en el mes de agosto cuando inicie oficialmente la campaña electoral, aunque adelantó que este es el mismo que se está poniendo en práctica en la actualidad.
“Nuestro programa de gobierno es el que tenemos en práctica hoy y que tenemos que mejorar, fortalecer, desarrollar”, explicó.
Saludo a Chávez
En su intervención, el Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel, agradeció la presencia de todas las delegaciones internacionales que hicieron presencia en la Plaza de La Fe, y en especial por el mensaje del mandatario de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en saludo al Aniversario de la Revolución Sandinista, el cual fue leído por el representante de la delegación venezolana.
"Él (Chávez) está ahí dando la batalla una vez más, dando la batalla para salir adelante en el tratamiento médico sin dejar de dar la batalla en el ALBA, sin dejar de dar la batalla por la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, sin dejar de dar la batalla por la libertad y justicia de nuestros pueblos", afirmó el mandatario.
Reiteró también una vez más la exigencia al gobierno de Estados Unidos de que libera a los cinco héroes cubanos presos en las mazmorras del imperio.
Igualmente expresó su solidaridad con el presidente de Honduras Porfirio Lobo, quien ha denunciando amenas de muerte por parte de los golpistas que derrocaron a Manuel Zelaya.
Asimismo, envió un saludo a la juventud nicaragüense y a los deportistas destacados que también hicieron su presencia en la celebración: Román "Chocolatito" González, José "Quiebra-jícara" Alfaro, Ricardo Mayorga y Carlos "Chocorroncito" Buitrago. Todos ellos saludaron al pueblo e invitaron a votar en las Elecciones Generales de Noviembre por el Frente Sandinista.
FOTOS AÉREAS (Ver más en Sección Galería):
MÁS DE 600 MIL PERSONAS SE REÚNEN EN PLAZA DE LA FÉ (FOTOS AÉREAS)
El Presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, acompañados por el Cardenal Miguel Obando y Bravo, celebraron junto al Pueblo de Nicaragua el 32 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista y los 50 Años de fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Más de 600 mil personas se congregaron en la Plaza de la Fe "Juan Pablo II", para festejar el 32 Aniversario de la Revolución y ratificar precisamente su Fe en el porvenir Cristiano, Socialista y Solidario, caminando sendas de Amor, Paz y Vida, que el Frente Sandinista, con el Presidente Daniel Ortega Saavedra en el Gobierno, garantiza a tod@s l@s nicaragüenses.
Aquél mar de gente, que cada año hace más pequeña la Plaza y sus alrededores, corearon con el corazón alegre y fervoroso, las canciones que representan la historia y los sentimientos de un pueblo que ha sabido superar los obstáculos y alcanzar su camino de Unidad, incluyendo el tema "Nicaragua Triunfará", que sirve de canción de campaña del FSLN, y la canción dedicada al Cardenal Miguel Obando y Bravo.
Precisamente, con esta última canción, se hizo presente de forma sorpresiva Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel, quien se presentó como "testigo de las obras" que impulsa el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, tales como escuelas y hospitales en zonas del país donde nunca antes se habían garantizado estos servicios y derechos.
"Quiero felicitar al Gobierno del Presidente Daniel Ortega y doña Rosario Murillo por la labor que han realizado", afirmó el Cardenal, a la vez que señaló que "en el atardecer de la vida seremos juzgados por nuestro Amor a Dios y al prójimo".
Por su parte, la compañera Rosario manifestó que los millares de nicaragüenses que se encuentran en la Plaza de La Fe y sus alrededores, llegan a decirle “Sí al Amor, Sí a la Paz, Sí a la Vida”.
Rosario expresó su satisfacción de ver a tanto pueblo reunido, celebrando una de las epopeyas más grandiosas de los nicaragüenses, como fue el derrocamiento de la dictadura somocista, una de las más sangrientas del pasado siglo en América Latina y del Caribe.
“Amor, Paz y Vida con Daniel”, dijo Rosario mientras sus palabras se intercalaban con la melodía de “Nicaragua Triunfará”, tema oficial de la campaña por el Bien Común de la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa.
En el acto estuvieron presentes el candidato a la vicepresidencia por el Frente Sandinista, general en retiro Omar Hallesleven, representantes de los diferentes poderes e instituciones del Estado, así como también invitados especiales como la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, y Miguel Díaz Canel, miembro del Buró Político del Partido Comunista y ministro cubano de Educación Superior.
Referéndum sobre la deuda de los EE.UU
En su mensaje a los miles de nicaragüenses que asistieron al acto de conmemoración del 32 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el mandatario se refirió a la deuda multimillonaria que Estados Unidos tiene pendiente de pagar a Nicaragua, luego que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Holanda, mandara a la nación estadounidense a pagar una indemnización al pueblo Nicaragüense, por los daños ocasionados durante una guerra inversionista dirigida por el gobierno norteamericano durante la década de los ochenta.
“Quiero adelantar y quiero someter a la decisión de ustedes hermanos nicaragüenses una primera propuesta, que tomando en cuenta que los gobernantes norteamericanos, el Estado norteamericano fue condenado por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por sus actos de guerra contra Nicaragua, de terrorismo contra Nicaragua, la misma Corte le ordenó indemnizar a Nicaragua”, declaró.
Según el presidente, Nicaragua ha estado honrando las deudas que tiene con los Estados Unidos en los casos de los ciudadanos norteamericanos que fueron confiscados y expropiados de sus tierras durante los 80, y a la fecha hemos pagado más de 500 millones de dólares. Por tal razón es de considerar que la deuda que Estados Unidos tiene con el pueblo nicaragüense sea pagada.
“Que los Estados Unidos no digan 'NO PAGO', como han estado diciendo hasta este momento” finalizó.
Propone creación de una brigada ecológica Latinoamericana
Por otra parte, el Presidente Daniel propuso al Gobierno de Costa Rica que encabeza Laura Chinchilla, organizar brigadas de jóvenes ecologistas y ambientalistas, con muchachos y muchachas de Nicaragua, Costa Rica y de toda América Latina, para proteger la zona de Harbour Head y así verla como un Bien de la Humanidad.
“Yo le propongo al gobierno de Costa Rica, a la presidenta Laura Chinchilla, que organicemos una brigada de ecologistas, de ambientalistas costarricenses y nicaragüenses, centroamericanos, latinoamericanos, con jóvenes de todos nuestros países para que esa zona que hay que proteger y desarrollar todos juntos la protejamos, la desarrollemos” sostuvo el comandante Daniel Ortega.
En la zona nicaragüense de Harbour Head, a la que hace referencia el Presidente Daniel, se inició un conflicto internacional entre ambas naciones el cual está siendo resuelto por la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, Holanda.
“A final de cuenta ése es un bien de la humanidad y estamos obligados hoy más que nunca a cuidar la naturaleza, a cuidar del medio ambiente y a combatir las políticas depredadoras del capitalismo” recalcó.
Frente logró unir al pueblo en la lucha contra la dictadura
El comandante Daniel recordó que la insurrección de 1979 tuvo la virtud de que logró unir a todo el pueblo en la lucha contra la Dictadura Somocista, cuando esta se fortalecía con el apoyo de los Estados Unidos y de algunos gobiernos militares de Centroamérica.
Dijo que con esta conciencia fue que fueron surgiendo los levantamientos guerrilleros en todas las ciudades del país “hasta que finalmente en una insurrección total nacional, se logró ponerle fin a esa larga tiranía impuesta por los yankees”,.
“Fue una batalla heroica y el Frente Sandinista fue el alma, fue el eje de esa lucha. Sin Frente Sandinista no se hubiese producido esa gran victoria”, manifestó.
Manifestó que el Frente Sandinista resume todo ese historial de lucha del pueblo nicaragüense por conseguir su libertad. En este sentido refirió que fue el General Augusto C. Sandino el que empezó a perfilar un programa netamente revolucionario en Nicaragua, en el cual establece que “solamente los obreros y campesinos irán hasta el fin”.
Aseguró que sobre estas bases se viene forjando la unidad de todos los sectores para juntos combatir la pobreza y el hambre que son los grandes retos de estos nuevos tiempos.
Daniel aseguró que el Frente Sandinista continuará levantando la bandera rojinegra para defender la bandera azul y blanco de la patrio, tal y como lo hizo el general Sandino.
El futuro revolucionario está garantizado
El mandatario nicaragüense aseguró que está completamente seguro de que el FSLN y el pueblo de Nicaragua tienen aseguro su presente y su futuro revolucionario, ya que ha logrado incorporar a la juventud a las batallas que desarrollar el gobierno en bienestar del pueblo.
“Quiero y debo decir con la mayor seguridad, con la mayor certeza, que gracias a Dios el Frente Sandinista de Liberación Nacional y por lo tanto el pueblo de Nicaragua tienen asegurado su presente y futuro revolucionario, y lo tiene asegurado porque hemos logrado el milagro de la incorporación consciente de la juventud nicaragüense, de la juventud sandinista en estas grandes batallas”, expresó.
“Podemos estar tranquilo porque con esta juventud habrá Frente Sandinista para rato”, añadió.
Próximo año se fortalecerá programa de gobierno
Aseguró que el programa de gobierno para el próximo periodo presidencial será dado a conocer en el mes de agosto cuando inicie oficialmente la campaña electoral, aunque adelantó que este es el mismo que se está poniendo en práctica en la actualidad.
“Nuestro programa de gobierno es el que tenemos en práctica hoy y que tenemos que mejorar, fortalecer, desarrollar”, explicó.
Saludo a Chávez
En su intervención, el Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel, agradeció la presencia de todas las delegaciones internacionales que hicieron presencia en la Plaza de La Fe, y en especial por el mensaje del mandatario de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en saludo al Aniversario de la Revolución Sandinista, el cual fue leído por el representante de la delegación venezolana.
"Él (Chávez) está ahí dando la batalla una vez más, dando la batalla para salir adelante en el tratamiento médico sin dejar de dar la batalla en el ALBA, sin dejar de dar la batalla por la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, sin dejar de dar la batalla por la libertad y justicia de nuestros pueblos", afirmó el mandatario.
Reiteró también una vez más la exigencia al gobierno de Estados Unidos de que libera a los cinco héroes cubanos presos en las mazmorras del imperio.
Igualmente expresó su solidaridad con el presidente de Honduras Porfirio Lobo, quien ha denunciando amenas de muerte por parte de los golpistas que derrocaron a Manuel Zelaya.
Asimismo, envió un saludo a la juventud nicaragüense y a los deportistas destacados que también hicieron su presencia en la celebración: Román "Chocolatito" González, José "Quiebra-jícara" Alfaro, Ricardo Mayorga y Carlos "Chocorroncito" Buitrago. Todos ellos saludaron al pueblo e invitaron a votar en las Elecciones Generales de Noviembre por el Frente Sandinista.
FOTOS AÉREAS (Ver más en Sección Galería):
32 Años de Revolución, 32 Años de Triunfos... Vamos por Más Victorias!
MÁS DE 600 MIL PERSONAS SE REÚNEN EN PLAZA DE LA FÉ (FOTOS AÉREAS)
El Presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, acompañados por el Cardenal Miguel Obando y Bravo, celebraron junto al Pueblo de Nicaragua el 32 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista y los 50 Años de fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Más de 600 mil personas se congregaron en la Plaza de la Fe "Juan Pablo II", para festejar el 32 Aniversario de la Revolución y ratificar precisamente su Fe en el porvenir Cristiano, Socialista y Solidario, caminando sendas de Amor, Paz y Vida, que el Frente Sandinista, con el Presidente Daniel Ortega Saavedra en el Gobierno, garantiza a tod@s l@s nicaragüenses.
Aquél mar de gente, que cada año hace más pequeña la Plaza y sus alrededores, corearon con el corazón alegre y fervoroso, las canciones que representan la historia y los sentimientos de un pueblo que ha sabido superar los obstáculos y alcanzar su camino de Unidad, incluyendo el tema "Nicaragua Triunfará", que sirve de canción de campaña del FSLN, y la canción dedicada al Cardenal Miguel Obando y Bravo.
Precisamente, con esta última canción, se hizo presente de forma sorpresiva Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel, quien se presentó como "testigo de las obras" que impulsa el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, tales como escuelas y hospitales en zonas del país donde nunca antes se habían garantizado estos servicios y derechos.
"Quiero felicitar al Gobierno del Presidente Daniel Ortega y doña Rosario Murillo por la labor que han realizado", afirmó el Cardenal, a la vez que señaló que "en el atardecer de la vida seremos juzgados por nuestro Amor a Dios y al prójimo".
Por su parte, la compañera Rosario manifestó que los millares de nicaragüenses que se encuentran en la Plaza de La Fe y sus alrededores, llegan a decirle “Sí al Amor, Sí a la Paz, Sí a la Vida”.
Rosario expresó su satisfacción de ver a tanto pueblo reunido, celebrando una de las epopeyas más grandiosas de los nicaragüenses, como fue el derrocamiento de la dictadura somocista, una de las más sangrientas del pasado siglo en América Latina y del Caribe.
“Amor, Paz y Vida con Daniel”, dijo Rosario mientras sus palabras se intercalaban con la melodía de “Nicaragua Triunfará”, tema oficial de la campaña por el Bien Común de la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa.
En el acto estuvieron presentes el candidato a la vicepresidencia por el Frente Sandinista, general en retiro Omar Hallesleven, representantes de los diferentes poderes e instituciones del Estado, así como también invitados especiales como la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, y Miguel Díaz Canel, miembro del Buró Político del Partido Comunista y ministro cubano de Educación Superior.
Referéndum sobre la deuda de los EE.UU
En su mensaje a los miles de nicaragüenses que asistieron al acto de conmemoración del 32 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el mandatario se refirió a la deuda multimillonaria que Estados Unidos tiene pendiente de pagar a Nicaragua, luego que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Holanda, mandara a la nación estadounidense a pagar una indemnización al pueblo Nicaragüense, por los daños ocasionados durante una guerra inversionista dirigida por el gobierno norteamericano durante la década de los ochenta.
“Quiero adelantar y quiero someter a la decisión de ustedes hermanos nicaragüenses una primera propuesta, que tomando en cuenta que los gobernantes norteamericanos, el Estado norteamericano fue condenado por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por sus actos de guerra contra Nicaragua, de terrorismo contra Nicaragua, la misma Corte le ordenó indemnizar a Nicaragua”, declaró.
Según el presidente, Nicaragua ha estado honrando las deudas que tiene con los Estados Unidos en los casos de los ciudadanos norteamericanos que fueron confiscados y expropiados de sus tierras durante los 80, y a la fecha hemos pagado más de 500 millones de dólares. Por tal razón es de considerar que la deuda que Estados Unidos tiene con el pueblo nicaragüense sea pagada.
“Que los Estados Unidos no digan 'NO PAGO', como han estado diciendo hasta este momento” finalizó.
Propone creación de una brigada ecológica Latinoamericana
Por otra parte, el Presidente Daniel propuso al Gobierno de Costa Rica que encabeza Laura Chinchilla, organizar brigadas de jóvenes ecologistas y ambientalistas, con muchachos y muchachas de Nicaragua, Costa Rica y de toda América Latina, para proteger la zona de Harbour Head y así verla como un Bien de la Humanidad.
“Yo le propongo al gobierno de Costa Rica, a la presidenta Laura Chinchilla, que organicemos una brigada de ecologistas, de ambientalistas costarricenses y nicaragüenses, centroamericanos, latinoamericanos, con jóvenes de todos nuestros países para que esa zona que hay que proteger y desarrollar todos juntos la protejamos, la desarrollemos” sostuvo el comandante Daniel Ortega.
En la zona nicaragüense de Harbour Head, a la que hace referencia el Presidente Daniel, se inició un conflicto internacional entre ambas naciones el cual está siendo resuelto por la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, Holanda.
“A final de cuenta ése es un bien de la humanidad y estamos obligados hoy más que nunca a cuidar la naturaleza, a cuidar del medio ambiente y a combatir las políticas depredadoras del capitalismo” recalcó.
Frente logró unir al pueblo en la lucha contra la dictadura
El comandante Daniel recordó que la insurrección de 1979 tuvo la virtud de que logró unir a todo el pueblo en la lucha contra la Dictadura Somocista, cuando esta se fortalecía con el apoyo de los Estados Unidos y de algunos gobiernos militares de Centroamérica.
Dijo que con esta conciencia fue que fueron surgiendo los levantamientos guerrilleros en todas las ciudades del país “hasta que finalmente en una insurrección total nacional, se logró ponerle fin a esa larga tiranía impuesta por los yankees”,.
“Fue una batalla heroica y el Frente Sandinista fue el alma, fue el eje de esa lucha. Sin Frente Sandinista no se hubiese producido esa gran victoria”, manifestó.
Manifestó que el Frente Sandinista resume todo ese historial de lucha del pueblo nicaragüense por conseguir su libertad. En este sentido refirió que fue el General Augusto C. Sandino el que empezó a perfilar un programa netamente revolucionario en Nicaragua, en el cual establece que “solamente los obreros y campesinos irán hasta el fin”.
Aseguró que sobre estas bases se viene forjando la unidad de todos los sectores para juntos combatir la pobreza y el hambre que son los grandes retos de estos nuevos tiempos.
Daniel aseguró que el Frente Sandinista continuará levantando la bandera rojinegra para defender la bandera azul y blanco de la patrio, tal y como lo hizo el general Sandino.
El futuro revolucionario está garantizado
El mandatario nicaragüense aseguró que está completamente seguro de que el FSLN y el pueblo de Nicaragua tienen aseguro su presente y su futuro revolucionario, ya que ha logrado incorporar a la juventud a las batallas que desarrollar el gobierno en bienestar del pueblo.
“Quiero y debo decir con la mayor seguridad, con la mayor certeza, que gracias a Dios el Frente Sandinista de Liberación Nacional y por lo tanto el pueblo de Nicaragua tienen asegurado su presente y futuro revolucionario, y lo tiene asegurado porque hemos logrado el milagro de la incorporación consciente de la juventud nicaragüense, de la juventud sandinista en estas grandes batallas”, expresó.
“Podemos estar tranquilo porque con esta juventud habrá Frente Sandinista para rato”, añadió.
Próximo año se fortalecerá programa de gobierno
Aseguró que el programa de gobierno para el próximo periodo presidencial será dado a conocer en el mes de agosto cuando inicie oficialmente la campaña electoral, aunque adelantó que este es el mismo que se está poniendo en práctica en la actualidad.
“Nuestro programa de gobierno es el que tenemos en práctica hoy y que tenemos que mejorar, fortalecer, desarrollar”, explicó.
Saludo a Chávez
En su intervención, el Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel, agradeció la presencia de todas las delegaciones internacionales que hicieron presencia en la Plaza de La Fe, y en especial por el mensaje del mandatario de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en saludo al Aniversario de la Revolución Sandinista, el cual fue leído por el representante de la delegación venezolana.
"Él (Chávez) está ahí dando la batalla una vez más, dando la batalla para salir adelante en el tratamiento médico sin dejar de dar la batalla en el ALBA, sin dejar de dar la batalla por la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, sin dejar de dar la batalla por la libertad y justicia de nuestros pueblos", afirmó el mandatario.
Reiteró también una vez más la exigencia al gobierno de Estados Unidos de que libera a los cinco héroes cubanos presos en las mazmorras del imperio.
Igualmente expresó su solidaridad con el presidente de Honduras Porfirio Lobo, quien ha denunciando amenas de muerte por parte de los golpistas que derrocaron a Manuel Zelaya.
Asimismo, envió un saludo a la juventud nicaragüense y a los deportistas destacados que también hicieron su presencia en la celebración: Román "Chocolatito" González, José "Quiebra-jícara" Alfaro, Ricardo Mayorga y Carlos "Chocorroncito" Buitrago. Todos ellos saludaron al pueblo e invitaron a votar en las Elecciones Generales de Noviembre por el Frente Sandinista.
FOTOS AÉREAS (Ver más en Sección Galería):
jueves, 28 de julio de 2011
EL ARTE DE AMAR
Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien
nada comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve... Cuanto mayor
es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor... Quien cree que todas las
frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas nada sabe acerca de las uvas.
PARACELSO
nada comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve... Cuanto mayor
es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor... Quien cree que todas las
frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas nada sabe acerca de las uvas.
PARACELSO
El socialismo del Siglo 21
Democracia y exclusión social: No se trata de administrar la desigualdad, sino de eliminarla
El tema de la democracia no suele ser abordado por economistas. Sociólogos, politólogos e historiadores son los que frecuentan este tema, aunque es evidente que en el modelo económico tiene el debate sobre la democracia un componente sustantivo. El acceso al empleo es la base principal para disponer de un ingreso y sostener proyectos de vida individual y familiar pues difícilmente se podría participar en la vida política si no hay participación en la vida económica, si se carece de ese punto de partida condicionante de la participación política que es tener medios de vida asegurados por un trabajo estable. El debate sobre la “construcción de ciudadanía” raras veces toma en cuenta la construcción de empleos estables, remunerados y dotados de adecuadas prestaciones sociales, sin los cuales los ciudadanos que deben mover los hilos de la democracia, no son más que excluidos sociales.
Curiosamente, las tendencias que sobre el empleo desarrolla el capitalismo global de nuestros días son claramente excluyentes de aquel empleo estable. El trabajo tiende a devaluarse, fragmentarse y precarizarse siguiendo el dictado del lucro de mercado que subordina y deforma el uso de las nuevas tecnologías de la información, convirtiéndolas en factores devaluadores de la fuerza de trabajo. Estas tendencias dominantes a escala global llevan implícita la pregunta elemental acerca de si con tal devaluación y exclusión del llamado factor trabajo, el debate sobre la democracia -muy sesgado hacia el análisis de la dinámica de partidos, de procedimientos y rituales- carezca cada vez más de base de sustentación y derive hacia una metafísica democrática.
Es necesaria una ojeada a lo que está haciendo el capitalismo global con el trabajo y un recordatorio de la realidad económico-social latinoamericana, para desde allí, plantearnos de nuevo las viejas interrogantes sobre la democracia.
Entre 2002 y 2007 América Latina vivió una cierta época dorada en términos de crecimiento económico gracias a los altos precios de sus exportaciones de productos básicos, lo cual propició un afianzamiento de su perfil primario exportador (reprimarización), pero hizo posible un crecimiento de 26,5%. El ingreso per cápita anual aumentó 18,4% en ese período (Mussi, Afonso, 2008) y permitió que el ingreso anual promedio de un latinoamericano sea de unos 8,700 dólares, algo así como una clase media a nivel mundial.
En 2007, después de ese auspicioso período los pobres alcanzaban no obstante, la cifra de 194 millones, de los cuales 71 millones eran indigentes. En esta extrema categoría se incluían 41 millones de niñas y niños entre 0 y 12 años y 12 millones de adolescentes entre 13 y 19 años.
En las zonas rurales la extrema pobreza se acentúa y afecta al 37% de la población. Entre indígenas y afrodescendientes la extrema pobreza supera entre 1,6 veces (Colombia), hasta 7,8 veces (Paraguay) a la del resto de la población (CEPAL).
La crisis económica global en 2008-2009 impactó a la región y probablemente echará por tierra los avances sociales que aquellos años de altos precios de las commodities trajeron. Por el momento la FAO ha revelado que los avances logrados a paso de hormiga durante 15 años en la reducción del número de hambrientos, fueron borrados ya y que 53 millones de latinoamericanos están desnutridos, incluyendo tres de cada cuatro niños indígenas.
Pero, lo más interesante es el secular problema de la desigualdad en la distribución del ingreso. América Latina no es la región más pobre. Ella es una especie de clase media en esos engañosos promedios mundiales. Pero, lo que nadie discute es que contiene la mayor carga de desigualdad social, de polarización extrema entre riqueza y pobreza.
Se señala que el coeficiente Gini en América Latina supera en dos tercios al de los países de la OCDE. En la región el 20% mas pobre recibe menos del 10% del ingreso total, mientras que el 20% más rico se apropia entre 50-60% (CEPAL).
Esta extrema desigualdad es una poco honrosa “marca de fábrica” que acompaña a América Latina, la define como la región de mayor inequidad social en el planeta y tiene una relación de fundamental importancia con el funcionamiento de la democracia, su calidad y aun su misma concepción.
Aunque esa inequidad hunde sus raíces en el pasado colonial y en los procesos de articulación de las economías y sociedades latinoamericanas a los centros del capitalismo mundial en los siglos 19 y 20, las tendencias actuales del capitalismo global tienden a empeorar lo regresivo en la distribución del ingreso, en íntima conexión con la política neoliberal que ha dominado y aun continúa siendo dominante, a pesar de los esfuerzos por encontrar otras fórmulas.
Las tendencias hacia una mayor desigualdad provenientes del capitalismo global.
El período de relativa estabilidad, con política keynesiana, sociedad de bienestar y no pocos avances en la legislación y práctica laboral, que vivió el capitalismo aproximadamente entre 1945 y 1975, entró en crisis por una combinación de factores que incluyeron el descenso de la tasa de ganancia del capital productivo debido al aumento de la composición orgánica del capital y la consiguiente incapacidad de la demanda para absorber los resultados de las inversiones en tecnologías. Comenzó a registrarse un excedente de capital en relación con sus posibilidades de inversión rentable en las condiciones productivas de aquella etapa: keynesiana en cuanto a política económica y fordista en cuanto a organización industrial.
El capital excedente buscó salidas alternativas para su colocación rentable y las encontró en la inversión especulativa, en el traslado de dólares hacia Europa (eurodólares), en la canalización de créditos hacia los países del Sur, en especial los latinoamericanos, en los cuales no tardaría en estallar la crisis de la deuda externa (1982), y en el gasto militar ocasionado por la guerra en Viet Nam.
Aquella transferencia masiva hacia el sector financiero en detrimento de la economía real se reflejó en un crecimiento más lento y un aumento del desempleo. Esto a su vez sometió a tensión al estado de bienestar, hizo aumentar el gasto público y comenzaron los desequilibrios en la balanza de pagos, en especial en la de Estados Unidos, hasta derivar en el insostenible desequilibrio que hace funcionar esa economía como una aspiradora que apoya su consumismo en gigantescos déficits fiscales y comerciales que son financiados por el resto del mundo, en lo que algunos han llamado el equilibrio del terror financiero.
Esos desequilibrios, apenas iniciales en el caso de Estados Unidos en los años 70, fueron enfrentados por lo general, mediante la emisión de moneda, provocando inflación, y finalmente al reunirse el escaso crecimiento con la inflación, el sistema keynesiano-fordista vivió su crisis final marcado por la estanflación.
Quedó abierto el camino para la implantación de la contrarrevolución neoliberal. Ella combinó la centralidad del mercado como árbitro y organizador supremo, con el flujo de capitales cada vez más libres gracias a la desregulación financiera, más abundantes gracias a las crecientes ganancias especulativas y la anulación de la competencia del llamado socialismo real con la desaparición de la Unión Soviética.
Pero, como ha explicado Gilberto Dupas en su excelente artículo “Pobreza, desigualdad y trabajo en el capitalismo global” publicado en la revista Nueva Sociedad 215 (2008), la incorporación de las tecnologías de la información al sistema productivo conformó una economía del conocimiento que impactó el significado de conceptos como valor, capital y trabajo. Si bien el trabajo aumentó en muchos casos su componente de conocimiento, las reglas capitalistas continuaron imponiendo el principio de que a mayor costo del trabajo, menos importancia y respeto hacia éste. Esas mismas tecnologías facilitaron la “flexibilización del trabajo”, esto es, su precarización, informatización y escasa remuneración. Se extiende el “micro-miniempresario” que debe autoabastecer su propia comida, transporte, salud, superación individual, en una peculiar variante de autoexplotación.
Con el conocimiento se han abierto paso dos caras del mismo fenómeno. Por un lado, éste se ha depreciado al multiplicarse casi sin costo como software utilizado por máquinas para aplicar patrones repetidos, masificados. Por otro, el conocimiento para conservar su valor, debe ser escaso y tratar de obtener monopolios -aunque sean fugaces- en la investigación tecnológica privada para facilitar ganancias extraordinarias mientras dure.
Es el caso de las computadoras, pantallas de plasma y teléfonos celulares que son objeto de campañas publicitarias intensas, de modo que se hacen obsoletos a poco tiempo de salir al mercado y en plena capacidad de sus valores de uso. Es un permanente proceso de inutilización de productos que supone un enorme desperdicio de materias primas y recursos no renovables, una degradación acelerada del medio ambiente y un voraz consumo de energía.
El trabajo, o bien se precariza y fragmenta, o se devalúa aun incorporando conocimiento, o en los casos privilegiados, sirve como base para una “destrucción creativa” schumpenteriana, en la que al incorporar los límites al crecimiento dados por la degradación ambiental y el consumo de energía, la destrucción supera con creces a la creación, al incluirse dentro del proceso global de agresión a las condiciones para la vida humana en el planeta.
Como señala Dupas algunas grandes corporaciones aparecen como prototipos de momentos en la historia del capitalismo. En los años 80 fue el auge de la maquila desplazando actividades industriales hacia la frontera con México en busca de sus bajos salarios. El capital global luchaba en dos frentes contra la tendencia decreciente de la tasa de ganancia: inflando una superestructura especulativa desorbitada cuyo estallido conduciría a la crisis global actual, y rebajando salarios, protección al trabajo, recortando servicios públicos y contaminando el medio ambiente para descargar costos.
Si en algún momento el modelo empresarial fue Ford y General Motors -hoy reducidas a nostálgicos recuerdos y financieramente quebradas- en otro fue Microsoft y ahora el paradigma es Wall Mart, lo que equivale a decir una facturación de 300 mil millones de dólares anuales, más de 100 millones de clientes cada semana, junto a salarios pésimos, explotación descarnada en medio de abusivas e inhumanas condiciones de trabajo.
El modelo neoliberal ha sido de profundo impacto en hacer más desiguales e inequitativas las sociedades latinoamericanas y en degradar el trabajo como fuente de ingreso y actividad creativa y gratificante. Quizás el más grave de todos los problemas del capitalismo global es la poca cantidad y la mala calidad de los empleos que genera. El trabajo fijo, remunerado, “decente” -según la expresión de la OIT- que es definitivo para la participación social, está no sólo en retroceso, sino en franca crisis. Los empleos de largo plazo asegurados, son cada vez más raros y el trabajo recae sobre tareas o etapas de duración limitada.
Anteriormente, los trabajadores mantenían una sólida relación de largo plazo con sus empresas empleadoras y eso facilitaba un cierto ámbito social que amortiguaba la lucha de clases mediante beneficios en salud, educación, jubilación, que moldeaban una sensación de progreso en medio de sociedades que no vacilaban en llamarse a sí mismas sociedades de bienestar. No mucho de esto llegó a América Latina, que todavía en 1980 seguía siendo en lo esencial abastecedora de materias primas mientras que en Estados Unidos y Europa funcionaba aquel bienestar, pero en cambio llegó con toda velocidad el nuevo paradigma en política económica y sus consecuencias sobre el trabajo.
El neoliberalismo ponía su énfasis en la ganancia a corto plazo, más a tono con su predilección por la especulación cortoplacista que por la ganancia industrial más lenta en el tiempo. Esta tendencia encontró en el avance de las tecnologías de información un complemento perfecto para comenzar a precarizar el trabajo. Las vidas laborales comenzaron a vivir una angustia permanente porque como dice Dupas: “El nuevo capital es impaciente. Los inversores buscan la flexibilidad de las empresas en su secuencia de producción para poder alterar los esquemas a voluntad y tercerizar todo lo que sea posible. En este contexto, los empleos se limitan cada vez más a contratos de hasta seis meses, frecuentemente renovados”.[1]
De este modo, el trabajo temporal es el de más rápido crecimiento. La jornada laboral se hace más larga y la depresión provocada por trabajos “flexibilizados” alimenta la propensión al alcoholismo, el divorcio, los problemas de salud, y en especial hace más desigual la distribución del ingreso y se relaciona con otros fenómenos como el incremento de la violencia y la criminalidad. En América Latina la época de oro neoliberal de los años 90 coincidió no por azar, con un aumento de 40% en los homicidios, lo cual convirtió a la región en la segunda con mayor criminalidad mundial, después de África Subsahariana (Banco Mundial, 2008). Son latinoamericanos tres de los cuatro países más violentos del mundo: Colombia, El Salvador y Brasil.
Desigualdad y democracia en América Latina. El modelo económico y su relación con la democracia.
Parecería una verdad de Perogrullo que el modelo económico influye muy directamente en la democracia o en su sucedáneo “la gobernabilidad democrática”, pero en la región pueden apreciarse dos etapas de diferente apreciación en cuanto a ella.
Como señala Marcos Roitman en su excelente libro “Las razones de la democracia en América Latina”, si durante varias décadas la pregunta que centró la ocupación intelectual fue ¿cómo salir del subdesarrollo?, después de la traumática etapa de las dictaduras militares y la salvaje represión, la pregunta pasó a ser ¿cómo salir de las dictaduras?
La primera pregunta suponía un intento más abarcador de explicar en la historia, la economía, la política y en la cultura como síntesis de todo lo anterior, el modo en que se había conformado la estructura y relaciones de subdesarrollo y dependencia de esta región. Esta pregunta implicaba el debate sobre la salida del subdesarrollo. Se trataba de explicar el subdesarrollo para dejarlo atrás, de identificar los obstáculos al cambio social para superarlos. En ella, la democracia era parte componente inseparable de las reflexiones sobre las formas de dominación económica, política, cultural de las clases dominantes y de proyectos diversos para transformar aquella realidad.
En esta perspectiva de pensamiento que abarca tanto a los teóricos de la dependencia como a los que desde la interpretación de procesos históricos intentaron explicar la realidad regional, o incluso en figuras independientes como Raúl Prebish, la democracia no era un fin en sí mismo, sino un componente orgánico de una interpretación del subdesarrollo y de un proyecto explícito o implícito para salir de aquel estadio.
Después de la dolorosa experiencia de las dictaduras militares, en los años 80 se inicia una etapa en la que la obsesión por salir de las dictaduras se traduce -no sin cierta lógica a partir de las brutales experiencias vividas- en obsesión por reflexionar sobre la democracia como un fin en sí mismo, despejado de contenido socioeconómico, de dominación clasista y vista en términos de la vía para dejar atrás las dictaduras. Según Agustín Cuevas: “se pasó del modo de producción capitalista al modo de producción democrático”.[2]
Este cambio en el modo de reflexionar sobre la democracia implicó exaltar a ésta como un valor abstracto, intemporal, universal, más allá de sociedades concretas, diferentes todas, y capaz de actuar como un valor normativo en sí mismo para todo tiempo y lugar. La democracia dejó de ser parte de una interpretación histórica de sociedades vivas, divididas en clases, sujetas a relaciones de dependencia y escenario de inequidades y dominación social, necesitadas de transformación, siendo la democracia un componente de esa transformación, y respondiendo ella a una pregunta esencial que le otorga su sentido trascendente, esto es, ¿para qué la democracia?, para pasar a ser estudiada y entendida como un valor universal y destacada casi exclusivamente como opción favorable en comparación con las dictaduras precedentes y en algunos casos como justificación de transiciones democráticas que conservaron importantes espacios de protección a los dictadores y dictaduras anteriores.
Una figura tan lúcida como el desaparecido René Zavaleta dice al respecto: “La sociedad civil en esta fase gnoseológica es el solo el objeto de la democracia; pero el sujeto democrático (es un decir) es la clase dominante, o sea su personificación en el Estado racional. La democracia funciona entonces como una astucia de la dictadura. Es el momento no democrático de la democracia (….). Sostenemos, por tanto, que la separación entre el estado político y la sociedad civiles es el hecho equivalente, en la política, al fetichismo de la mercancía: dentro de la mercancía o igualdad está la plusvalía o desigualdad y dentro de la autonomía del estado-democracia está la dictadura burguesa”.[3]
En otras palabras, se separa la democracia del problema fundamental de la dominación política de las clases dominantes y se convierte ésta en un conjunto de reglas procedimentales, de reglas de juego “neutrales” e iguales para todos, aunque en la abstracción “todos”, se esconda una dosis de desigualdad, exclusión e injusticia social, que desde abajo, desde las bases mismas de la sociedad, reclamen de la democracia no ser simple procedimiento o reglas para cosas tales como alternancia política, respeto a las mayorías, libertad de expresión, sino instrumento de transformación, camino abierto al cambio social.
Concebida como valor universal, abstracto, como conjunto de reglas procedimentales o como ritual democrático, la democracia se desvincula por definición de cualquier proyecto de transformación sociopolítica, pues en su pretendida universalidad e intemporalidad, la transformación sólo podría existir dentro del espacio de valores establecidos por el ritual democrático universal.
De aquí se desprende otro paso: sería difícil plantear críticas sobre el contenido real en términos de justicia social y acceso verdadero al poder político en las democracias existentes si estos cumplen con los procedimientos democráticos. Es el paso de la democracia a algo sutilmente diferente que es la gobernabilidad democrática, más interesada en reproducirse como gobernabilidad que en plantearse el contenido real de la democracia en términos de justicia social y verdadera igualdad.
No parece casual que abunden más las investigaciones sobre la pobreza que sobre la desigualdad, a pesar de ser ésta el talón de Aquiles de las democracias electorales latinoamericanas, pero en la matriz de pensamiento liberal que es la base de las democracias representativas, la desigualdad es aceptable si se cumple la regla de la igualdad de oportunidades “ciudadanas”, pero en la terca realidad la igualdad de oportunidades entre el 20% “más rico” y no menos del 50% “más pobre” de los latinoamericanos es una burla o una estafa.
La gobernabilidad democrática entendida sólo como definición jurídica procedimental tiende a ignorar el sentido de las relaciones sociales bajo el capitalismo globalizado, neoliberal y transnacionalizado que es el real en América Latina. Éste produce explotación, desigualdad, exclusión y virtual negación de la participación, pero las desigualdades quedan legitimadas como consecuencias inevitables de unas reglas del juego basadas en libertades individuales e igualdad formal bajo la categoría neutra de ciudadanos.
El cientista social Hans-Jurgen Burchardt ha hecho un interesante balance de la relación desigualdad-democracia.[4] Y ha concluido que “a casi tres décadas de la recuperación de la democracia, la mayor participación política no se ha traducido en participación social. Esto plantea nuevas interrogantes a la teoría de la democracia”.
En el mencionado artículo se constata que los déficits democráticos de las democracias son extensos, a tal extremo que se habrían llegado a plantear la existencia de no menos de 550 subtipos de democracias para unos 120 regímenes formalmente democráticos a fines del siglo 20. Pero más allá de la extensa lista de déficits, una de las conclusiones es que “aunque se produzca con cierta regularidad la alternancia entre las élites políticas, la participación es baja y, por lo tanto, no alcanza para controlarlas. Las élites con frecuencia se aislan de la sociedad y se enquistan en el poder. Esto significa que, contra lo que sostiene la teoría de transición, la celebración de elecciones libres y la existencia de una estructura institucional adecuada no conducen en forma lineal a la democratización política. Los fenómenos detallados anteriormente no serían “dolores de parto” para avanzar en la construcción de la democracia liberal, sino que deben ser entendidos como características de un desarrollo propio”.[5]
Se ha planteado la expresión “ciudadanía de baja intensidad” para caracterizar las democracias latinoamericanas, pero qué es esto sino el reflejo de la extrema desigualdad y las múltiples formas de discriminación que de allí se derivan y se alimentan de un modelo económico excluyente per se y que considera ciudadanos con iguales derechos al opulento -que entre otros factores reproduce su opulencia en el acceso al conocimiento- y el hambriento que reproduce su hambre en el no acceso al mismo, y esa brecha en América Latina no se está achicando, sino está creciendo (CEPAL, 2007).
Durante tres décadas de democracias electorales no se ha cumplido en la región el supuesto de que a más democracia más justicia -y no sólo justicia en cuanto a derecho, sino justicia social- y a más justicia más democracia. Por el contrario la desigualdad y por ende, la injusticia social creció en esos años.
Vuelve a plantearse la interrogante acerca de la compatibilidad entre una relación social básica capital-trabajo que en esencia produce y reproduce desigualdad y la democracia en tanto no sólo ritual de reglas de procedimiento en instituciones correspondientes, sino entendida ésta como participación, control sobre los gobernantes, transparencia en la gestión pública, verdadera igualdad.
Burchardt llega a la conclusión, desde una posición que no es anticapitalista, que “democracia y mercado no necesariamente tienen efectos sinérgicos: pueden, de hecho, volverse contradictorios”.
Por su parte, James Petras, desde una posición anticapitalista radical, plantea que la democracia es dependiente de la hegemonía y la solidez de la propiedad capitalista y que este sistema tiene una visión instrumental de la democracia, lo cual se ilustra con numerosos ejemplos históricos en los que el capitalismo global, su centro hegemónico (Estados Unidos) ha apoyado dictaduras -como en América Latina- o democracias electorales según coyunturas evaluadas como favorables o desfavorables para los intereses hegemónicos.[6]
El déficit democrático de las democracias liberales latinoamericanas y no sólo latinoamericanas ha inducido a poner énfasis en la relación entre democracia e igualdad social y a incluir algunas dimensiones socioeconómicas que hacen más complejas la ecuación de la teoría liberal, como la capacidad de decisión económica, las oportunidades y las competencias (Sen, 2003).
Pero, no obstante, la teoría liberal ignora que las capacidades de decisión económica, las oportunidades, los talentos no se establecen a partir de libertades individuales formales, sino que están condicionadas por el medio social concreto y que “por tanto, la reducción efectiva de la desigualdad debería producirse no a través de posibilidades individuales o de la democratización en el acceso, sino mediante la promoción económica y el empoderamiento de las comunidades más pobres y los sectores subalternos”.[7]
El ciudadano abstracto e irreal de la teoría liberal es un ser humano que puede tener derechos teóricos, pero necesita hacerlos efectivos, y para eso tiene que poseer recursos que lo hagan capaz de reclamarlos y hacerse escuchar. Los que no tienen recursos, tienen sólo un derecho inalcanzable que no llega a conectar con su vida real. La ciudadanía se hace realidad participativa y derecho operativo sólo a partir de poseer los recursos para poder demandarlos y ejercerlos. La concepción de ciudadanía -hija predilecta del liberalismo doctrinario- no es más que una abstracción vacía o peor aun, el encubrimiento de la desigualdad real bajo el manto de la igualdad formal, sino va acompañada de un reconocimiento de la desigualdad social y de acciones para combatirla.
El debate sobre la calidad de la democracia parece a veces ignorar la verdad elemental de que para garantizar democracia, participación, control de los gobernantes, buen funcionamiento de las instituciones, en suma, verdadera democracia, no basta con que exista igualdad formal de derechos jurídico-políticos y cumplimiento de los procedimientos y rituales democráticos, sino que los actores sociales posean recursos similares, o al menos, que no existan entre ellos las abismales diferencias que hoy caracterizan a la región.
No basta con reconocer la igualdad en el derecho al voto, a la expresión, a la asociación, etc., si las elecciones son competencias mediáticas costosas, si la expresión es monopolizada por las grandes empresas que fabrican opiniones, si la asociación requiere mucho dinero para establecerse y aun más para hacerse escuchar, si la carencia de instrucción elemental bloquea el diálogo político más allá de banalidades propagandísticas, y si el desempleo y la pobreza favorecen el clientelismo y la compra-venta de votos.
Es imprescindible ir más allá de las igualdades y derechos formales, para actuar en la transformación de la exclusión social mediante la promoción del empleo, la efectiva redistribución de la riqueza, el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, y esto con mayor intensidad y premura mientras más desfavorecidos, pobres y excluidos sean los grupos sociales de que se trate.
Las famosas “asimetrías de poder” no son más que una expresión académica suavizante para aludir a la enorme injusticia y exclusión social que lastra a las sociedades de la región y mutilan en ellos la democracia, aunque existan multitud de partidos, funcione el parlamento, los tribunales de justicia, etc.
Democracia y gobiernos que proclaman el socialismo del Siglo 21.
En años más recientes, la crisis de pobreza, informalidad y desigualdad desatada por el Consenso de Washington en la región, unida a la vaciedad y carencia de inclusión social en las democracias electorales, produjo el hecho político relevante de la victoria electoral y el acceso al gobierno de fuerzas políticas con proyección antineoliberal, un fuerte sentido de nacionalismo democrático-social, políticas de independencia frente a Estados Unidos y fuerte crítica al accionar de sus gobiernos.
En Venezuela, en Bolivia y Ecuador, se proclama el avance hacia el socialismo del siglo 21 a partir de gobiernos elegidos en procesos electorales de la democracia liberal y que se desenvuelven desde entonces dentro de ellas, dentro de sus reglas y límites.
Surgen varias preguntas en relación con este resultado impensable hace apenas una década, cuando el pensamiento único parecía todopoderoso e incapaz de perder elecciones en las estructuras democráticas adaptadas a su conveniencia y en las cuales sus candidatos ganaban invariablemente, llevando al gobierno variantes menores en la aceptación esencial de la liberalización contenida en el Consenso de Washington.
Tan profunda fue la crisis generada por aquella política de modernización subordinada, de “inserción en el mercado mundial” y de ascenso al Primer Mundo, que los votantes desbordaron la apatía por las elecciones y al votar por Chávez, por Evo Morales, por Rafael Correa, reflejaron el rechazo a la demagogia anterior, utilizando el vehículo electoral que había vuelto a funcionar dentro de la matriz neoliberal.
En efecto, ¿podrán estos gobiernos avanzar hacia el socialismo del siglo 21, lo cual supone dejar atrás al capitalismo, actuando dentro de la estructura institucional y jurídica de la democracia liberal? ¿Podrán ellos ir transformando desde adentro esas estructuras dotando sus principios democrático-igualitarios abstractos con contenidos de justicia social que los trasciendan y conviertan en verdaderas democracias participativas?
Estas preguntas trascienden las posibilidades de un breve artículo y requieren respuestas complejas que no serán dadas sólo por la teoría, sino por la unión entre ella y una práctica política que no tiene manuales preestablecidos y debe ser “creación heroica”, nunca “calco y copia”.
Entre otros muchos factores a tener en cuenta en este complejo desafío político y teórico, se encuentra la necesidad de consolidar una base económica compartida (ALBA) que ofrezca el sustento indispensable del proyecto político y permita que estos gobiernos no sean desalojados mediante elecciones en las que las necesidades materiales insatisfechas estimulen una derrota. La crisis económica global actual plantea a estos gobiernos un desafío porque los desgasta en tanto gobiernos debido a los estragos financieros que provoca, pero al mismo tiempo da la posibilidad de enfrentar la crisis protegiendo con prioridad a los más vulnerables y demostrando así la naturaleza diferente de ellos respecto al modo oligárquico tradicional de descargar los efectos de las crisis económicas. Sólo la práctica política de los próximos años podrá responder a esas preguntas, aunque la experiencia de años recientes muestra que estos gobiernos y aun más, el movimiento social de base popular que ellos encarnan, sería capaz de conjugar democracia y justicia social, colocados fuera del capitalismo y trascendiendo la democracia liberal, llenándola de un nuevo contenido participativo y multicultural.
Mientras tanto, llama la atención la crítica a que se les somete, acerca de la pérdida de calidad democrática en ellos, de tendencias autoritarias que estarían manifestándose, aunque se trata de gobiernos elegidos mediante elecciones consideradas democráticas, con la presencia de observadores internacionales, medios de comunicación oligárquicos abiertos y en pleno funcionamiento e incluso un gobierno como el de Chávez que ha batido records en cuanto a elecciones efectuadas y no sólo elecciones, sino plebiscitos con capacidad de revocar al Presidente, los cuales no existen ni han existido en los países que no reciben críticas y que por tanto, estarían cumpliendo a pie juntillas los parámetros democráticos consagrados.
Las críticas se basan en la teoría liberal que prioriza el ritual y los procedimientos y se mantiene dentro de los límites de la ciudadanía abstracta, la igualdad de derechos entre desiguales y la libertad de expresión de los grandes dueños de empresas mediáticas.
Es singular que los gobiernos de izquierda mencionados reciban críticas por diferenciarse de los que siguen el modelo liberal oligárquico y las críticas sean más acres, mientras mayores dosis de inclusión social producen o intentan introducir. Pero, la carencia de inclusión social ha sido precisamente la que ha vaciado la democracia liberal y la ha sumido en reconocidos déficits que tienen en la indiferencia de los votantes -el partido de mayor votación es la abstención– su síntoma más evidente.
Parecería que la única forma de satisfacer a los críticos de los gobiernos de izquierda es volver estrictamente a la democracia ritual que al fracasar hizo posible la llegada al gobierno de los que ahora critican.
A la comunicación entre gobernantes y gobernados que se establece en las experiencias comunitarias ensayadas por Chávez o en el peculiar modo de comunicación y respeto entre Evo Morales y la población indígena, se las descalifica calificándolos como populismo.
La expresión populismo se identifica como demagogia o en la mejor variante, como reducción de la calidad democrática, tendiente al autoritarismo.
Pero, como señala Burchardt, el populismo puede ayudar a superar crisis sociales mediante la construcción de un imaginario colectivo en torno a nuevos valores, establecer la comunicación entre gobernantes y gobernados que la democracia representativa nunca logró, y actuar como vehículo de una amplia movilización política que ya va haciendo parte de una ampliación de los derechos democráticos.
El populismo, en tanto apelación al “pueblo” no define una orientación política per se, sino solamente el propósito de accionar por definir el bien colectivo, sin que esto implique la opción por un sistema político específico.
Gobiernos militares de la etapa dictatorial fueron tildados de populistas y lo fueron también los gobiernos emergidos de elecciones que aplicaron los ajustes estructurales neoliberales en los 80 y 90, por lo que llamar populistas a los gobiernos de izquierda actuales expresa no sólo un intento de rebajarlos a priori, sino un desconocimiento de la verdadera carga conceptual del llamado populismo.
Más que descalificar a los gobiernos que proclamaron su propósito de construir el socialismo del siglo 21, sería necesario replantearse el viejo problema de la relación entre libertad de mercado y democracia.
Si la concepción de democracia no incorpora a ella la noción de equidad social, reducción de las desigualdades sociales que hacen de la democracia letra muerta, el bello concepto seguirá siendo un formalismo en tanto igualdad político-jurídica, carente de significado real para los muchos excluidos en la distribución del ingreso.
La democracia no puede limitarse al discurso liberal sobre la igualdad de todos ante la ley y los derechos individuales inalienables, en tanto la libertad de mercado -o los monopolios del mercado- generan exclusión social en la base misma de la pretendida democracia. No basta con la igual político-jurídica, si no va acompañada de la inclusión social, y ésta es incompatible con la abismal desigualdad latinoamericana.
La validez formal del derecho básico de libertad no puede quedar en la declaración solemne, pero intrascendente, sino que debe promover la inclusión de los excluidos, mediante su ascenso intelectual y económico, lo que supone renunciar a entender falsamente la igualdad como una realidad y asumirla como un objetivo prioritario del estado, sin el cual no tendrá éste verdadera legitimación democrática. Lo anterior implica reconocer que el sistema social engendrador de las desigualdades debe ser transformado, pues no se trata de administrar la desigualdad, sino de eliminarla.
Éste es el núcleo duro, a mi juicio definidor de los proyectos para construir el socialismo del siglo 21. Más que llamar populismo en sentido despectivo a estos proyectos, sería justo entenderlos como proyectos encaminados a encontrar el vital eslabón perdido de la democracia liberal: la justicia social en tanto inclusión de los excluidos y el establecimiento no sólo de una democracia política formal, sino de una democracia participativa, social, con significado real para todos sus actores.
Bibliografía
■Banco Mundial: Poverty Reduction and Growth. From Vicious to Virtuous Circles, Banco Mundial, Washington, D.C., 2006.
■Borón, Atilio A.: Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
■Borón, Atilio A.: Estado, capitalismo y democracia en América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2003ª.
■Chomsky, Noam: “Los dilemas de la dominación” en Borón, Atilio A. (comp.) Nueva hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales, CLACSO/Editorial de Ciencias Sociales, Buenos Aires/La Habana, 2004.
■Houtart, Francois: “Un socialismo para el siglo XXI. Cuadro sintético de reflexión”. Ponencia presentada en las Jornadas “El Socialismo del siglo XXI”, Caracas, junio, 2007.
■Martínez Heredia, Fernando: El corrimiento hacia el rojo, Letras Cubanas, La Habana, 2001.
■Meiksins Woods, Allan: Democracy against capitalism, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
■Pinto, Aníbal: Chile. Un caso de desarrollo frustrado, Editorial Universitaria, Santiago, 1957.
■Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Aguilar/Altea/Alfaguara/Taurus, Buenos Aires, 2004ª.
■Regalado Álvarez, Roberto: “La izquierda latinoamericana hoy” en Cuadernos del Cea, La Habana, 2005.
■Sen, Amartya Kumar: Sobre ética y economía, Alianza, Madrid, 2003.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Gilberto Dupas: Pobreza, desigualdad y trabajo en el capitalismo global. Revista Nueva Sociedad No. 215. Mayo-junio 2008.
[2] Agustín Cuevas. “Las democracias restringidas de América Latina”. Planeta. Ecuador. 1988.
[3] René Zavaleta: “Cuatro conceptos de la democracia” en Julio Labastida: Los nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea”. Siglo XXI. México. 1986. Pág. 302. Citado por Marcos Roitman.
[4] Hans-Jurgen Burchardt: Desigualdad y democracia. Revista Nueva Sociedad 215. Mayo-junio 2008. Pags. 79-94.
[5] Hans Jurgen Burchardt. Artículo citado. Pág. 81
[6] James Petras: Democracia y capitalismo. Transición democrática o neoautoritarismo.
[7]Hans-Jurgen Burchardt. Artículo citado. Pág. 89.
*El autor de este ensayo, Osvaldo Martínez, es el director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial
El tema de la democracia no suele ser abordado por economistas. Sociólogos, politólogos e historiadores son los que frecuentan este tema, aunque es evidente que en el modelo económico tiene el debate sobre la democracia un componente sustantivo. El acceso al empleo es la base principal para disponer de un ingreso y sostener proyectos de vida individual y familiar pues difícilmente se podría participar en la vida política si no hay participación en la vida económica, si se carece de ese punto de partida condicionante de la participación política que es tener medios de vida asegurados por un trabajo estable. El debate sobre la “construcción de ciudadanía” raras veces toma en cuenta la construcción de empleos estables, remunerados y dotados de adecuadas prestaciones sociales, sin los cuales los ciudadanos que deben mover los hilos de la democracia, no son más que excluidos sociales.
Curiosamente, las tendencias que sobre el empleo desarrolla el capitalismo global de nuestros días son claramente excluyentes de aquel empleo estable. El trabajo tiende a devaluarse, fragmentarse y precarizarse siguiendo el dictado del lucro de mercado que subordina y deforma el uso de las nuevas tecnologías de la información, convirtiéndolas en factores devaluadores de la fuerza de trabajo. Estas tendencias dominantes a escala global llevan implícita la pregunta elemental acerca de si con tal devaluación y exclusión del llamado factor trabajo, el debate sobre la democracia -muy sesgado hacia el análisis de la dinámica de partidos, de procedimientos y rituales- carezca cada vez más de base de sustentación y derive hacia una metafísica democrática.
Es necesaria una ojeada a lo que está haciendo el capitalismo global con el trabajo y un recordatorio de la realidad económico-social latinoamericana, para desde allí, plantearnos de nuevo las viejas interrogantes sobre la democracia.
Entre 2002 y 2007 América Latina vivió una cierta época dorada en términos de crecimiento económico gracias a los altos precios de sus exportaciones de productos básicos, lo cual propició un afianzamiento de su perfil primario exportador (reprimarización), pero hizo posible un crecimiento de 26,5%. El ingreso per cápita anual aumentó 18,4% en ese período (Mussi, Afonso, 2008) y permitió que el ingreso anual promedio de un latinoamericano sea de unos 8,700 dólares, algo así como una clase media a nivel mundial.
En 2007, después de ese auspicioso período los pobres alcanzaban no obstante, la cifra de 194 millones, de los cuales 71 millones eran indigentes. En esta extrema categoría se incluían 41 millones de niñas y niños entre 0 y 12 años y 12 millones de adolescentes entre 13 y 19 años.
En las zonas rurales la extrema pobreza se acentúa y afecta al 37% de la población. Entre indígenas y afrodescendientes la extrema pobreza supera entre 1,6 veces (Colombia), hasta 7,8 veces (Paraguay) a la del resto de la población (CEPAL).
La crisis económica global en 2008-2009 impactó a la región y probablemente echará por tierra los avances sociales que aquellos años de altos precios de las commodities trajeron. Por el momento la FAO ha revelado que los avances logrados a paso de hormiga durante 15 años en la reducción del número de hambrientos, fueron borrados ya y que 53 millones de latinoamericanos están desnutridos, incluyendo tres de cada cuatro niños indígenas.
Pero, lo más interesante es el secular problema de la desigualdad en la distribución del ingreso. América Latina no es la región más pobre. Ella es una especie de clase media en esos engañosos promedios mundiales. Pero, lo que nadie discute es que contiene la mayor carga de desigualdad social, de polarización extrema entre riqueza y pobreza.
Se señala que el coeficiente Gini en América Latina supera en dos tercios al de los países de la OCDE. En la región el 20% mas pobre recibe menos del 10% del ingreso total, mientras que el 20% más rico se apropia entre 50-60% (CEPAL).
Esta extrema desigualdad es una poco honrosa “marca de fábrica” que acompaña a América Latina, la define como la región de mayor inequidad social en el planeta y tiene una relación de fundamental importancia con el funcionamiento de la democracia, su calidad y aun su misma concepción.
Aunque esa inequidad hunde sus raíces en el pasado colonial y en los procesos de articulación de las economías y sociedades latinoamericanas a los centros del capitalismo mundial en los siglos 19 y 20, las tendencias actuales del capitalismo global tienden a empeorar lo regresivo en la distribución del ingreso, en íntima conexión con la política neoliberal que ha dominado y aun continúa siendo dominante, a pesar de los esfuerzos por encontrar otras fórmulas.
Las tendencias hacia una mayor desigualdad provenientes del capitalismo global.
El período de relativa estabilidad, con política keynesiana, sociedad de bienestar y no pocos avances en la legislación y práctica laboral, que vivió el capitalismo aproximadamente entre 1945 y 1975, entró en crisis por una combinación de factores que incluyeron el descenso de la tasa de ganancia del capital productivo debido al aumento de la composición orgánica del capital y la consiguiente incapacidad de la demanda para absorber los resultados de las inversiones en tecnologías. Comenzó a registrarse un excedente de capital en relación con sus posibilidades de inversión rentable en las condiciones productivas de aquella etapa: keynesiana en cuanto a política económica y fordista en cuanto a organización industrial.
El capital excedente buscó salidas alternativas para su colocación rentable y las encontró en la inversión especulativa, en el traslado de dólares hacia Europa (eurodólares), en la canalización de créditos hacia los países del Sur, en especial los latinoamericanos, en los cuales no tardaría en estallar la crisis de la deuda externa (1982), y en el gasto militar ocasionado por la guerra en Viet Nam.
Aquella transferencia masiva hacia el sector financiero en detrimento de la economía real se reflejó en un crecimiento más lento y un aumento del desempleo. Esto a su vez sometió a tensión al estado de bienestar, hizo aumentar el gasto público y comenzaron los desequilibrios en la balanza de pagos, en especial en la de Estados Unidos, hasta derivar en el insostenible desequilibrio que hace funcionar esa economía como una aspiradora que apoya su consumismo en gigantescos déficits fiscales y comerciales que son financiados por el resto del mundo, en lo que algunos han llamado el equilibrio del terror financiero.
Esos desequilibrios, apenas iniciales en el caso de Estados Unidos en los años 70, fueron enfrentados por lo general, mediante la emisión de moneda, provocando inflación, y finalmente al reunirse el escaso crecimiento con la inflación, el sistema keynesiano-fordista vivió su crisis final marcado por la estanflación.
Quedó abierto el camino para la implantación de la contrarrevolución neoliberal. Ella combinó la centralidad del mercado como árbitro y organizador supremo, con el flujo de capitales cada vez más libres gracias a la desregulación financiera, más abundantes gracias a las crecientes ganancias especulativas y la anulación de la competencia del llamado socialismo real con la desaparición de la Unión Soviética.
Pero, como ha explicado Gilberto Dupas en su excelente artículo “Pobreza, desigualdad y trabajo en el capitalismo global” publicado en la revista Nueva Sociedad 215 (2008), la incorporación de las tecnologías de la información al sistema productivo conformó una economía del conocimiento que impactó el significado de conceptos como valor, capital y trabajo. Si bien el trabajo aumentó en muchos casos su componente de conocimiento, las reglas capitalistas continuaron imponiendo el principio de que a mayor costo del trabajo, menos importancia y respeto hacia éste. Esas mismas tecnologías facilitaron la “flexibilización del trabajo”, esto es, su precarización, informatización y escasa remuneración. Se extiende el “micro-miniempresario” que debe autoabastecer su propia comida, transporte, salud, superación individual, en una peculiar variante de autoexplotación.
Con el conocimiento se han abierto paso dos caras del mismo fenómeno. Por un lado, éste se ha depreciado al multiplicarse casi sin costo como software utilizado por máquinas para aplicar patrones repetidos, masificados. Por otro, el conocimiento para conservar su valor, debe ser escaso y tratar de obtener monopolios -aunque sean fugaces- en la investigación tecnológica privada para facilitar ganancias extraordinarias mientras dure.
Es el caso de las computadoras, pantallas de plasma y teléfonos celulares que son objeto de campañas publicitarias intensas, de modo que se hacen obsoletos a poco tiempo de salir al mercado y en plena capacidad de sus valores de uso. Es un permanente proceso de inutilización de productos que supone un enorme desperdicio de materias primas y recursos no renovables, una degradación acelerada del medio ambiente y un voraz consumo de energía.
El trabajo, o bien se precariza y fragmenta, o se devalúa aun incorporando conocimiento, o en los casos privilegiados, sirve como base para una “destrucción creativa” schumpenteriana, en la que al incorporar los límites al crecimiento dados por la degradación ambiental y el consumo de energía, la destrucción supera con creces a la creación, al incluirse dentro del proceso global de agresión a las condiciones para la vida humana en el planeta.
Como señala Dupas algunas grandes corporaciones aparecen como prototipos de momentos en la historia del capitalismo. En los años 80 fue el auge de la maquila desplazando actividades industriales hacia la frontera con México en busca de sus bajos salarios. El capital global luchaba en dos frentes contra la tendencia decreciente de la tasa de ganancia: inflando una superestructura especulativa desorbitada cuyo estallido conduciría a la crisis global actual, y rebajando salarios, protección al trabajo, recortando servicios públicos y contaminando el medio ambiente para descargar costos.
Si en algún momento el modelo empresarial fue Ford y General Motors -hoy reducidas a nostálgicos recuerdos y financieramente quebradas- en otro fue Microsoft y ahora el paradigma es Wall Mart, lo que equivale a decir una facturación de 300 mil millones de dólares anuales, más de 100 millones de clientes cada semana, junto a salarios pésimos, explotación descarnada en medio de abusivas e inhumanas condiciones de trabajo.
El modelo neoliberal ha sido de profundo impacto en hacer más desiguales e inequitativas las sociedades latinoamericanas y en degradar el trabajo como fuente de ingreso y actividad creativa y gratificante. Quizás el más grave de todos los problemas del capitalismo global es la poca cantidad y la mala calidad de los empleos que genera. El trabajo fijo, remunerado, “decente” -según la expresión de la OIT- que es definitivo para la participación social, está no sólo en retroceso, sino en franca crisis. Los empleos de largo plazo asegurados, son cada vez más raros y el trabajo recae sobre tareas o etapas de duración limitada.
Anteriormente, los trabajadores mantenían una sólida relación de largo plazo con sus empresas empleadoras y eso facilitaba un cierto ámbito social que amortiguaba la lucha de clases mediante beneficios en salud, educación, jubilación, que moldeaban una sensación de progreso en medio de sociedades que no vacilaban en llamarse a sí mismas sociedades de bienestar. No mucho de esto llegó a América Latina, que todavía en 1980 seguía siendo en lo esencial abastecedora de materias primas mientras que en Estados Unidos y Europa funcionaba aquel bienestar, pero en cambio llegó con toda velocidad el nuevo paradigma en política económica y sus consecuencias sobre el trabajo.
El neoliberalismo ponía su énfasis en la ganancia a corto plazo, más a tono con su predilección por la especulación cortoplacista que por la ganancia industrial más lenta en el tiempo. Esta tendencia encontró en el avance de las tecnologías de información un complemento perfecto para comenzar a precarizar el trabajo. Las vidas laborales comenzaron a vivir una angustia permanente porque como dice Dupas: “El nuevo capital es impaciente. Los inversores buscan la flexibilidad de las empresas en su secuencia de producción para poder alterar los esquemas a voluntad y tercerizar todo lo que sea posible. En este contexto, los empleos se limitan cada vez más a contratos de hasta seis meses, frecuentemente renovados”.[1]
De este modo, el trabajo temporal es el de más rápido crecimiento. La jornada laboral se hace más larga y la depresión provocada por trabajos “flexibilizados” alimenta la propensión al alcoholismo, el divorcio, los problemas de salud, y en especial hace más desigual la distribución del ingreso y se relaciona con otros fenómenos como el incremento de la violencia y la criminalidad. En América Latina la época de oro neoliberal de los años 90 coincidió no por azar, con un aumento de 40% en los homicidios, lo cual convirtió a la región en la segunda con mayor criminalidad mundial, después de África Subsahariana (Banco Mundial, 2008). Son latinoamericanos tres de los cuatro países más violentos del mundo: Colombia, El Salvador y Brasil.
Desigualdad y democracia en América Latina. El modelo económico y su relación con la democracia.
Parecería una verdad de Perogrullo que el modelo económico influye muy directamente en la democracia o en su sucedáneo “la gobernabilidad democrática”, pero en la región pueden apreciarse dos etapas de diferente apreciación en cuanto a ella.
Como señala Marcos Roitman en su excelente libro “Las razones de la democracia en América Latina”, si durante varias décadas la pregunta que centró la ocupación intelectual fue ¿cómo salir del subdesarrollo?, después de la traumática etapa de las dictaduras militares y la salvaje represión, la pregunta pasó a ser ¿cómo salir de las dictaduras?
La primera pregunta suponía un intento más abarcador de explicar en la historia, la economía, la política y en la cultura como síntesis de todo lo anterior, el modo en que se había conformado la estructura y relaciones de subdesarrollo y dependencia de esta región. Esta pregunta implicaba el debate sobre la salida del subdesarrollo. Se trataba de explicar el subdesarrollo para dejarlo atrás, de identificar los obstáculos al cambio social para superarlos. En ella, la democracia era parte componente inseparable de las reflexiones sobre las formas de dominación económica, política, cultural de las clases dominantes y de proyectos diversos para transformar aquella realidad.
En esta perspectiva de pensamiento que abarca tanto a los teóricos de la dependencia como a los que desde la interpretación de procesos históricos intentaron explicar la realidad regional, o incluso en figuras independientes como Raúl Prebish, la democracia no era un fin en sí mismo, sino un componente orgánico de una interpretación del subdesarrollo y de un proyecto explícito o implícito para salir de aquel estadio.
Después de la dolorosa experiencia de las dictaduras militares, en los años 80 se inicia una etapa en la que la obsesión por salir de las dictaduras se traduce -no sin cierta lógica a partir de las brutales experiencias vividas- en obsesión por reflexionar sobre la democracia como un fin en sí mismo, despejado de contenido socioeconómico, de dominación clasista y vista en términos de la vía para dejar atrás las dictaduras. Según Agustín Cuevas: “se pasó del modo de producción capitalista al modo de producción democrático”.[2]
Este cambio en el modo de reflexionar sobre la democracia implicó exaltar a ésta como un valor abstracto, intemporal, universal, más allá de sociedades concretas, diferentes todas, y capaz de actuar como un valor normativo en sí mismo para todo tiempo y lugar. La democracia dejó de ser parte de una interpretación histórica de sociedades vivas, divididas en clases, sujetas a relaciones de dependencia y escenario de inequidades y dominación social, necesitadas de transformación, siendo la democracia un componente de esa transformación, y respondiendo ella a una pregunta esencial que le otorga su sentido trascendente, esto es, ¿para qué la democracia?, para pasar a ser estudiada y entendida como un valor universal y destacada casi exclusivamente como opción favorable en comparación con las dictaduras precedentes y en algunos casos como justificación de transiciones democráticas que conservaron importantes espacios de protección a los dictadores y dictaduras anteriores.
Una figura tan lúcida como el desaparecido René Zavaleta dice al respecto: “La sociedad civil en esta fase gnoseológica es el solo el objeto de la democracia; pero el sujeto democrático (es un decir) es la clase dominante, o sea su personificación en el Estado racional. La democracia funciona entonces como una astucia de la dictadura. Es el momento no democrático de la democracia (….). Sostenemos, por tanto, que la separación entre el estado político y la sociedad civiles es el hecho equivalente, en la política, al fetichismo de la mercancía: dentro de la mercancía o igualdad está la plusvalía o desigualdad y dentro de la autonomía del estado-democracia está la dictadura burguesa”.[3]
En otras palabras, se separa la democracia del problema fundamental de la dominación política de las clases dominantes y se convierte ésta en un conjunto de reglas procedimentales, de reglas de juego “neutrales” e iguales para todos, aunque en la abstracción “todos”, se esconda una dosis de desigualdad, exclusión e injusticia social, que desde abajo, desde las bases mismas de la sociedad, reclamen de la democracia no ser simple procedimiento o reglas para cosas tales como alternancia política, respeto a las mayorías, libertad de expresión, sino instrumento de transformación, camino abierto al cambio social.
Concebida como valor universal, abstracto, como conjunto de reglas procedimentales o como ritual democrático, la democracia se desvincula por definición de cualquier proyecto de transformación sociopolítica, pues en su pretendida universalidad e intemporalidad, la transformación sólo podría existir dentro del espacio de valores establecidos por el ritual democrático universal.
De aquí se desprende otro paso: sería difícil plantear críticas sobre el contenido real en términos de justicia social y acceso verdadero al poder político en las democracias existentes si estos cumplen con los procedimientos democráticos. Es el paso de la democracia a algo sutilmente diferente que es la gobernabilidad democrática, más interesada en reproducirse como gobernabilidad que en plantearse el contenido real de la democracia en términos de justicia social y verdadera igualdad.
No parece casual que abunden más las investigaciones sobre la pobreza que sobre la desigualdad, a pesar de ser ésta el talón de Aquiles de las democracias electorales latinoamericanas, pero en la matriz de pensamiento liberal que es la base de las democracias representativas, la desigualdad es aceptable si se cumple la regla de la igualdad de oportunidades “ciudadanas”, pero en la terca realidad la igualdad de oportunidades entre el 20% “más rico” y no menos del 50% “más pobre” de los latinoamericanos es una burla o una estafa.
La gobernabilidad democrática entendida sólo como definición jurídica procedimental tiende a ignorar el sentido de las relaciones sociales bajo el capitalismo globalizado, neoliberal y transnacionalizado que es el real en América Latina. Éste produce explotación, desigualdad, exclusión y virtual negación de la participación, pero las desigualdades quedan legitimadas como consecuencias inevitables de unas reglas del juego basadas en libertades individuales e igualdad formal bajo la categoría neutra de ciudadanos.
El cientista social Hans-Jurgen Burchardt ha hecho un interesante balance de la relación desigualdad-democracia.[4] Y ha concluido que “a casi tres décadas de la recuperación de la democracia, la mayor participación política no se ha traducido en participación social. Esto plantea nuevas interrogantes a la teoría de la democracia”.
En el mencionado artículo se constata que los déficits democráticos de las democracias son extensos, a tal extremo que se habrían llegado a plantear la existencia de no menos de 550 subtipos de democracias para unos 120 regímenes formalmente democráticos a fines del siglo 20. Pero más allá de la extensa lista de déficits, una de las conclusiones es que “aunque se produzca con cierta regularidad la alternancia entre las élites políticas, la participación es baja y, por lo tanto, no alcanza para controlarlas. Las élites con frecuencia se aislan de la sociedad y se enquistan en el poder. Esto significa que, contra lo que sostiene la teoría de transición, la celebración de elecciones libres y la existencia de una estructura institucional adecuada no conducen en forma lineal a la democratización política. Los fenómenos detallados anteriormente no serían “dolores de parto” para avanzar en la construcción de la democracia liberal, sino que deben ser entendidos como características de un desarrollo propio”.[5]
Se ha planteado la expresión “ciudadanía de baja intensidad” para caracterizar las democracias latinoamericanas, pero qué es esto sino el reflejo de la extrema desigualdad y las múltiples formas de discriminación que de allí se derivan y se alimentan de un modelo económico excluyente per se y que considera ciudadanos con iguales derechos al opulento -que entre otros factores reproduce su opulencia en el acceso al conocimiento- y el hambriento que reproduce su hambre en el no acceso al mismo, y esa brecha en América Latina no se está achicando, sino está creciendo (CEPAL, 2007).
Durante tres décadas de democracias electorales no se ha cumplido en la región el supuesto de que a más democracia más justicia -y no sólo justicia en cuanto a derecho, sino justicia social- y a más justicia más democracia. Por el contrario la desigualdad y por ende, la injusticia social creció en esos años.
Vuelve a plantearse la interrogante acerca de la compatibilidad entre una relación social básica capital-trabajo que en esencia produce y reproduce desigualdad y la democracia en tanto no sólo ritual de reglas de procedimiento en instituciones correspondientes, sino entendida ésta como participación, control sobre los gobernantes, transparencia en la gestión pública, verdadera igualdad.
Burchardt llega a la conclusión, desde una posición que no es anticapitalista, que “democracia y mercado no necesariamente tienen efectos sinérgicos: pueden, de hecho, volverse contradictorios”.
Por su parte, James Petras, desde una posición anticapitalista radical, plantea que la democracia es dependiente de la hegemonía y la solidez de la propiedad capitalista y que este sistema tiene una visión instrumental de la democracia, lo cual se ilustra con numerosos ejemplos históricos en los que el capitalismo global, su centro hegemónico (Estados Unidos) ha apoyado dictaduras -como en América Latina- o democracias electorales según coyunturas evaluadas como favorables o desfavorables para los intereses hegemónicos.[6]
El déficit democrático de las democracias liberales latinoamericanas y no sólo latinoamericanas ha inducido a poner énfasis en la relación entre democracia e igualdad social y a incluir algunas dimensiones socioeconómicas que hacen más complejas la ecuación de la teoría liberal, como la capacidad de decisión económica, las oportunidades y las competencias (Sen, 2003).
Pero, no obstante, la teoría liberal ignora que las capacidades de decisión económica, las oportunidades, los talentos no se establecen a partir de libertades individuales formales, sino que están condicionadas por el medio social concreto y que “por tanto, la reducción efectiva de la desigualdad debería producirse no a través de posibilidades individuales o de la democratización en el acceso, sino mediante la promoción económica y el empoderamiento de las comunidades más pobres y los sectores subalternos”.[7]
El ciudadano abstracto e irreal de la teoría liberal es un ser humano que puede tener derechos teóricos, pero necesita hacerlos efectivos, y para eso tiene que poseer recursos que lo hagan capaz de reclamarlos y hacerse escuchar. Los que no tienen recursos, tienen sólo un derecho inalcanzable que no llega a conectar con su vida real. La ciudadanía se hace realidad participativa y derecho operativo sólo a partir de poseer los recursos para poder demandarlos y ejercerlos. La concepción de ciudadanía -hija predilecta del liberalismo doctrinario- no es más que una abstracción vacía o peor aun, el encubrimiento de la desigualdad real bajo el manto de la igualdad formal, sino va acompañada de un reconocimiento de la desigualdad social y de acciones para combatirla.
El debate sobre la calidad de la democracia parece a veces ignorar la verdad elemental de que para garantizar democracia, participación, control de los gobernantes, buen funcionamiento de las instituciones, en suma, verdadera democracia, no basta con que exista igualdad formal de derechos jurídico-políticos y cumplimiento de los procedimientos y rituales democráticos, sino que los actores sociales posean recursos similares, o al menos, que no existan entre ellos las abismales diferencias que hoy caracterizan a la región.
No basta con reconocer la igualdad en el derecho al voto, a la expresión, a la asociación, etc., si las elecciones son competencias mediáticas costosas, si la expresión es monopolizada por las grandes empresas que fabrican opiniones, si la asociación requiere mucho dinero para establecerse y aun más para hacerse escuchar, si la carencia de instrucción elemental bloquea el diálogo político más allá de banalidades propagandísticas, y si el desempleo y la pobreza favorecen el clientelismo y la compra-venta de votos.
Es imprescindible ir más allá de las igualdades y derechos formales, para actuar en la transformación de la exclusión social mediante la promoción del empleo, la efectiva redistribución de la riqueza, el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, y esto con mayor intensidad y premura mientras más desfavorecidos, pobres y excluidos sean los grupos sociales de que se trate.
Las famosas “asimetrías de poder” no son más que una expresión académica suavizante para aludir a la enorme injusticia y exclusión social que lastra a las sociedades de la región y mutilan en ellos la democracia, aunque existan multitud de partidos, funcione el parlamento, los tribunales de justicia, etc.
Democracia y gobiernos que proclaman el socialismo del Siglo 21.
En años más recientes, la crisis de pobreza, informalidad y desigualdad desatada por el Consenso de Washington en la región, unida a la vaciedad y carencia de inclusión social en las democracias electorales, produjo el hecho político relevante de la victoria electoral y el acceso al gobierno de fuerzas políticas con proyección antineoliberal, un fuerte sentido de nacionalismo democrático-social, políticas de independencia frente a Estados Unidos y fuerte crítica al accionar de sus gobiernos.
En Venezuela, en Bolivia y Ecuador, se proclama el avance hacia el socialismo del siglo 21 a partir de gobiernos elegidos en procesos electorales de la democracia liberal y que se desenvuelven desde entonces dentro de ellas, dentro de sus reglas y límites.
Surgen varias preguntas en relación con este resultado impensable hace apenas una década, cuando el pensamiento único parecía todopoderoso e incapaz de perder elecciones en las estructuras democráticas adaptadas a su conveniencia y en las cuales sus candidatos ganaban invariablemente, llevando al gobierno variantes menores en la aceptación esencial de la liberalización contenida en el Consenso de Washington.
Tan profunda fue la crisis generada por aquella política de modernización subordinada, de “inserción en el mercado mundial” y de ascenso al Primer Mundo, que los votantes desbordaron la apatía por las elecciones y al votar por Chávez, por Evo Morales, por Rafael Correa, reflejaron el rechazo a la demagogia anterior, utilizando el vehículo electoral que había vuelto a funcionar dentro de la matriz neoliberal.
En efecto, ¿podrán estos gobiernos avanzar hacia el socialismo del siglo 21, lo cual supone dejar atrás al capitalismo, actuando dentro de la estructura institucional y jurídica de la democracia liberal? ¿Podrán ellos ir transformando desde adentro esas estructuras dotando sus principios democrático-igualitarios abstractos con contenidos de justicia social que los trasciendan y conviertan en verdaderas democracias participativas?
Estas preguntas trascienden las posibilidades de un breve artículo y requieren respuestas complejas que no serán dadas sólo por la teoría, sino por la unión entre ella y una práctica política que no tiene manuales preestablecidos y debe ser “creación heroica”, nunca “calco y copia”.
Entre otros muchos factores a tener en cuenta en este complejo desafío político y teórico, se encuentra la necesidad de consolidar una base económica compartida (ALBA) que ofrezca el sustento indispensable del proyecto político y permita que estos gobiernos no sean desalojados mediante elecciones en las que las necesidades materiales insatisfechas estimulen una derrota. La crisis económica global actual plantea a estos gobiernos un desafío porque los desgasta en tanto gobiernos debido a los estragos financieros que provoca, pero al mismo tiempo da la posibilidad de enfrentar la crisis protegiendo con prioridad a los más vulnerables y demostrando así la naturaleza diferente de ellos respecto al modo oligárquico tradicional de descargar los efectos de las crisis económicas. Sólo la práctica política de los próximos años podrá responder a esas preguntas, aunque la experiencia de años recientes muestra que estos gobiernos y aun más, el movimiento social de base popular que ellos encarnan, sería capaz de conjugar democracia y justicia social, colocados fuera del capitalismo y trascendiendo la democracia liberal, llenándola de un nuevo contenido participativo y multicultural.
Mientras tanto, llama la atención la crítica a que se les somete, acerca de la pérdida de calidad democrática en ellos, de tendencias autoritarias que estarían manifestándose, aunque se trata de gobiernos elegidos mediante elecciones consideradas democráticas, con la presencia de observadores internacionales, medios de comunicación oligárquicos abiertos y en pleno funcionamiento e incluso un gobierno como el de Chávez que ha batido records en cuanto a elecciones efectuadas y no sólo elecciones, sino plebiscitos con capacidad de revocar al Presidente, los cuales no existen ni han existido en los países que no reciben críticas y que por tanto, estarían cumpliendo a pie juntillas los parámetros democráticos consagrados.
Las críticas se basan en la teoría liberal que prioriza el ritual y los procedimientos y se mantiene dentro de los límites de la ciudadanía abstracta, la igualdad de derechos entre desiguales y la libertad de expresión de los grandes dueños de empresas mediáticas.
Es singular que los gobiernos de izquierda mencionados reciban críticas por diferenciarse de los que siguen el modelo liberal oligárquico y las críticas sean más acres, mientras mayores dosis de inclusión social producen o intentan introducir. Pero, la carencia de inclusión social ha sido precisamente la que ha vaciado la democracia liberal y la ha sumido en reconocidos déficits que tienen en la indiferencia de los votantes -el partido de mayor votación es la abstención– su síntoma más evidente.
Parecería que la única forma de satisfacer a los críticos de los gobiernos de izquierda es volver estrictamente a la democracia ritual que al fracasar hizo posible la llegada al gobierno de los que ahora critican.
A la comunicación entre gobernantes y gobernados que se establece en las experiencias comunitarias ensayadas por Chávez o en el peculiar modo de comunicación y respeto entre Evo Morales y la población indígena, se las descalifica calificándolos como populismo.
La expresión populismo se identifica como demagogia o en la mejor variante, como reducción de la calidad democrática, tendiente al autoritarismo.
Pero, como señala Burchardt, el populismo puede ayudar a superar crisis sociales mediante la construcción de un imaginario colectivo en torno a nuevos valores, establecer la comunicación entre gobernantes y gobernados que la democracia representativa nunca logró, y actuar como vehículo de una amplia movilización política que ya va haciendo parte de una ampliación de los derechos democráticos.
El populismo, en tanto apelación al “pueblo” no define una orientación política per se, sino solamente el propósito de accionar por definir el bien colectivo, sin que esto implique la opción por un sistema político específico.
Gobiernos militares de la etapa dictatorial fueron tildados de populistas y lo fueron también los gobiernos emergidos de elecciones que aplicaron los ajustes estructurales neoliberales en los 80 y 90, por lo que llamar populistas a los gobiernos de izquierda actuales expresa no sólo un intento de rebajarlos a priori, sino un desconocimiento de la verdadera carga conceptual del llamado populismo.
Más que descalificar a los gobiernos que proclamaron su propósito de construir el socialismo del siglo 21, sería necesario replantearse el viejo problema de la relación entre libertad de mercado y democracia.
Si la concepción de democracia no incorpora a ella la noción de equidad social, reducción de las desigualdades sociales que hacen de la democracia letra muerta, el bello concepto seguirá siendo un formalismo en tanto igualdad político-jurídica, carente de significado real para los muchos excluidos en la distribución del ingreso.
La democracia no puede limitarse al discurso liberal sobre la igualdad de todos ante la ley y los derechos individuales inalienables, en tanto la libertad de mercado -o los monopolios del mercado- generan exclusión social en la base misma de la pretendida democracia. No basta con la igual político-jurídica, si no va acompañada de la inclusión social, y ésta es incompatible con la abismal desigualdad latinoamericana.
La validez formal del derecho básico de libertad no puede quedar en la declaración solemne, pero intrascendente, sino que debe promover la inclusión de los excluidos, mediante su ascenso intelectual y económico, lo que supone renunciar a entender falsamente la igualdad como una realidad y asumirla como un objetivo prioritario del estado, sin el cual no tendrá éste verdadera legitimación democrática. Lo anterior implica reconocer que el sistema social engendrador de las desigualdades debe ser transformado, pues no se trata de administrar la desigualdad, sino de eliminarla.
Éste es el núcleo duro, a mi juicio definidor de los proyectos para construir el socialismo del siglo 21. Más que llamar populismo en sentido despectivo a estos proyectos, sería justo entenderlos como proyectos encaminados a encontrar el vital eslabón perdido de la democracia liberal: la justicia social en tanto inclusión de los excluidos y el establecimiento no sólo de una democracia política formal, sino de una democracia participativa, social, con significado real para todos sus actores.
Bibliografía
■Banco Mundial: Poverty Reduction and Growth. From Vicious to Virtuous Circles, Banco Mundial, Washington, D.C., 2006.
■Borón, Atilio A.: Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
■Borón, Atilio A.: Estado, capitalismo y democracia en América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2003ª.
■Chomsky, Noam: “Los dilemas de la dominación” en Borón, Atilio A. (comp.) Nueva hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales, CLACSO/Editorial de Ciencias Sociales, Buenos Aires/La Habana, 2004.
■Houtart, Francois: “Un socialismo para el siglo XXI. Cuadro sintético de reflexión”. Ponencia presentada en las Jornadas “El Socialismo del siglo XXI”, Caracas, junio, 2007.
■Martínez Heredia, Fernando: El corrimiento hacia el rojo, Letras Cubanas, La Habana, 2001.
■Meiksins Woods, Allan: Democracy against capitalism, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
■Pinto, Aníbal: Chile. Un caso de desarrollo frustrado, Editorial Universitaria, Santiago, 1957.
■Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Aguilar/Altea/Alfaguara/Taurus, Buenos Aires, 2004ª.
■Regalado Álvarez, Roberto: “La izquierda latinoamericana hoy” en Cuadernos del Cea, La Habana, 2005.
■Sen, Amartya Kumar: Sobre ética y economía, Alianza, Madrid, 2003.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Gilberto Dupas: Pobreza, desigualdad y trabajo en el capitalismo global. Revista Nueva Sociedad No. 215. Mayo-junio 2008.
[2] Agustín Cuevas. “Las democracias restringidas de América Latina”. Planeta. Ecuador. 1988.
[3] René Zavaleta: “Cuatro conceptos de la democracia” en Julio Labastida: Los nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea”. Siglo XXI. México. 1986. Pág. 302. Citado por Marcos Roitman.
[4] Hans-Jurgen Burchardt: Desigualdad y democracia. Revista Nueva Sociedad 215. Mayo-junio 2008. Pags. 79-94.
[5] Hans Jurgen Burchardt. Artículo citado. Pág. 81
[6] James Petras: Democracia y capitalismo. Transición democrática o neoautoritarismo.
[7]Hans-Jurgen Burchardt. Artículo citado. Pág. 89.
*El autor de este ensayo, Osvaldo Martínez, es el director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial
viernes, 22 de julio de 2011
Revolución en Latinoamérica
Revolución en Latinoamérica
Por: Cesar Zelada
”Aquellos que esperan ver una revolución social 'pura' nunca vivirán para verla. Esas personas prestan un flaco servicio a la revolución al no comprender qué es una revolución". (Lenin)
Después de más de una década de la caída de la URSS, de la aplicación de políticas neoliberales y el grito de victoria “fin de las ideologías, fin de la historia”, de Francis Fukuyama (intelectual de los capitalistas), ahora Latinoamérica vive unos de los momentos más convulsos e inspiradores de su historia. El gran despertar de las masas a la vida política, producto de la crisis capitalista mundial, está llevando a terremotos sociales y políticos en un país tras otro (incluso hablan de golpes de Estado de masas). La reciente firma de la Alternativa Bolivariana para Nuestra América (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) entre Evo Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro, en Shinaota, Bolivia, es una expresión del proceso revolucionario que vivimos en nuestro continente. Es por esta razón que Mr. Danger (Bush) a declarado que le preocupa las “democracias” de Venezuela y Bolivia.
¿Que es una revolución?
Pero entonces, ¿Qué es una revolución? Esta pregunta evidente raras veces se hace. Pero a menos que la preguntemos y respondamos, nunca estaremos en posición de determinar lo que está ocurriendo en Venezuela, Bolivia ni en ninguna otra parte. Una revolución, como explica Marx, es una situación donde las masas comienzan a tomar el destino en sus propias manos. En períodos normales los trabajadores no participan en la política. Las condiciones de vida bajo el capitalismo sitúan barreras inconmensurables en su camino: largas horas de trabajo, cansancio físico y mental, etc. Normalmente, estas personas se contentan con dejar a otros las decisiones que afectan a sus vidas: a los políticos profesionales, etc.
Sin embargo, en determinados momentos críticos, las masas irrumpen en la escena de la historia, toman su vida y su destino en sus manos, pasan de ser agentes pasivos a protagonistas del proceso histórico. Hay que ser particularmente ciego u obtuso para no ver que ésta es precisamente la situación que se está produciendo en varios países de nuestra región.
El despertar de las masas y su participación activa en la política, debido a las condiciones objetivas de miseria, desempleo y frustración (según el Banco Mundial, en once países de la región, incluidos Brasil y Argentina, el 20% más pobre recibe sólo 4% de los ingresos), es la característica más decisiva de la revolución venezolana, boliviana y que contagia a toda Latinoamérica.
Es cierto que las cifras de crecimiento económico están aumentando. Pero las masas no se benefician de este crecimiento. Estas son las bases sociales que a provocado un proceso de rebelión continental.
Bolivia, Venezuela, Cuba vs. USA
Y que ante la falta de autoridad de los “marxistas” para dar una salida a la cuestión del poder, los trabajadores han llevado al gobierno a líderes nacionalistas como Hugo Chavez y Evo Morales en Bolivia. Estas victorias han expresado una ruptura histórica con el pasado. Los partidos tradicionales desaparecieron. Pero, la derecha reaccionaria no bajo los brazos. El golpe de Estado contra Chavez en abril del 2002, el paro patronal del 2002-2003 y el referéndum revocatorio (única medida democrática de este tipo en toda la región), que contaron con el apoyo de Bush, Blair, Aznar, Fox, Toledo, etc. son un ejemplo contundente.
De igual manera, en Bolivia, cuando la guerra del gas de mayo-junio del 2005, Hormando Vaca Diez (presidente del parlamento) en alianza con la Oligarquía y USA organizaban un golpe de Estado.
Sin embargo, en ambos casos, históricamente, los pobres obreros y campesinos indígenas, a través del método de la movilización derrotó a la conspiración pro imperialista.
Además, los logros conseguidos por la revolución bolivariana son incuestionables. Venezuela fue declarada este año país libre de analfabetización (UNESCO), han sido creadas 20 universidades estatales, la tasa de desnutrición infantil se a reducido a un 4,4% (mientras que en Perú es de 25%, según CEPAL), más de 1,5 millones de hectáreas de tierras recuperadas están produciendo, etc.
Al comienzo no estaba claro el camino que podía tomar el MAS (por su carácter policlasista y las presiones de la sociedad), pero con la “nacionalizacion” de los hidrocarburos, recuperando el derecho propietario a través del 51% de las acciones ( y que coloca en primer lugar del debate la necesidad de expulsar a las multinacionales y la nacionalización), es en primer lugar, un reflejo del ambiente revolucionario que existe en Bolivia, pero también del impacto de la revolución venezolana más allá de sus fronteras. Es así como la revolución bolivariana, además de haber roto el bloqueo sobre Cuba (dándole oxigeno), y de motivar a la administración evista a tomar medidas de “izquierda”, se convierte en el motor de la revolución latinoamericana.
En este sentido, la firma del ALBA-TCP entre Bolivia, Cuba y Venezuela, es la expresión del fracaso del TLC y de la construcción de una verdadero tratado político que pone por encima del lucro capitalista al ser humano, a nuestros pueblos, y que según Chávez “el socialismo es el camino a la redención de los pueblos, a la verdadera liberación, a la igualdad y a la justicia" (discurso en Shinaota).
En realidad Chávez, se a convertido en un líder antiimperialista latinoamericano y hasta mundial. La intervención política de este en las elecciones peruanas, nicaragüenses, etc. (y que tuvieron un exitoso resultado en Bolivia), que han irritado a la derecha (hipócritas que no se molestan cuando USA masacra a Irak o Haití), dando espaldarazos a Humala y Ortega son un ejemplo al respecto.
Los acontecimientos en Ecuador, Perú, Bolivia, México o Nicaragua no están separados de Venezuela. Todo el proceso revolucionario está orgánicamente interrelacionado.
Por lo dicho, nos enfrentamos no a la revolución venezolana sino a la revolución latinoamericana, que incluso a despertado simpatías en Europa y el propio pueblo “inmigrante” de Estados Unidos (con la venta de petróleo a precios baratos).
Por esta razón, el imperialismo estadounidense y sus agentes políticos en la región están decididos a aplastar la revolución venezolana y boliviana antes de que se extienda a otros países y fortalezca a su “pesadilla” cubana.
Manos Fuera de Cuba y Venezuela. ..... y de todo pais del mundo!!!
Por: Cesar Zelada
”Aquellos que esperan ver una revolución social 'pura' nunca vivirán para verla. Esas personas prestan un flaco servicio a la revolución al no comprender qué es una revolución". (Lenin)
Después de más de una década de la caída de la URSS, de la aplicación de políticas neoliberales y el grito de victoria “fin de las ideologías, fin de la historia”, de Francis Fukuyama (intelectual de los capitalistas), ahora Latinoamérica vive unos de los momentos más convulsos e inspiradores de su historia. El gran despertar de las masas a la vida política, producto de la crisis capitalista mundial, está llevando a terremotos sociales y políticos en un país tras otro (incluso hablan de golpes de Estado de masas). La reciente firma de la Alternativa Bolivariana para Nuestra América (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) entre Evo Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro, en Shinaota, Bolivia, es una expresión del proceso revolucionario que vivimos en nuestro continente. Es por esta razón que Mr. Danger (Bush) a declarado que le preocupa las “democracias” de Venezuela y Bolivia.
¿Que es una revolución?
Pero entonces, ¿Qué es una revolución? Esta pregunta evidente raras veces se hace. Pero a menos que la preguntemos y respondamos, nunca estaremos en posición de determinar lo que está ocurriendo en Venezuela, Bolivia ni en ninguna otra parte. Una revolución, como explica Marx, es una situación donde las masas comienzan a tomar el destino en sus propias manos. En períodos normales los trabajadores no participan en la política. Las condiciones de vida bajo el capitalismo sitúan barreras inconmensurables en su camino: largas horas de trabajo, cansancio físico y mental, etc. Normalmente, estas personas se contentan con dejar a otros las decisiones que afectan a sus vidas: a los políticos profesionales, etc.
Sin embargo, en determinados momentos críticos, las masas irrumpen en la escena de la historia, toman su vida y su destino en sus manos, pasan de ser agentes pasivos a protagonistas del proceso histórico. Hay que ser particularmente ciego u obtuso para no ver que ésta es precisamente la situación que se está produciendo en varios países de nuestra región.
El despertar de las masas y su participación activa en la política, debido a las condiciones objetivas de miseria, desempleo y frustración (según el Banco Mundial, en once países de la región, incluidos Brasil y Argentina, el 20% más pobre recibe sólo 4% de los ingresos), es la característica más decisiva de la revolución venezolana, boliviana y que contagia a toda Latinoamérica.
Es cierto que las cifras de crecimiento económico están aumentando. Pero las masas no se benefician de este crecimiento. Estas son las bases sociales que a provocado un proceso de rebelión continental.
Bolivia, Venezuela, Cuba vs. USA
Y que ante la falta de autoridad de los “marxistas” para dar una salida a la cuestión del poder, los trabajadores han llevado al gobierno a líderes nacionalistas como Hugo Chavez y Evo Morales en Bolivia. Estas victorias han expresado una ruptura histórica con el pasado. Los partidos tradicionales desaparecieron. Pero, la derecha reaccionaria no bajo los brazos. El golpe de Estado contra Chavez en abril del 2002, el paro patronal del 2002-2003 y el referéndum revocatorio (única medida democrática de este tipo en toda la región), que contaron con el apoyo de Bush, Blair, Aznar, Fox, Toledo, etc. son un ejemplo contundente.
De igual manera, en Bolivia, cuando la guerra del gas de mayo-junio del 2005, Hormando Vaca Diez (presidente del parlamento) en alianza con la Oligarquía y USA organizaban un golpe de Estado.
Sin embargo, en ambos casos, históricamente, los pobres obreros y campesinos indígenas, a través del método de la movilización derrotó a la conspiración pro imperialista.
Además, los logros conseguidos por la revolución bolivariana son incuestionables. Venezuela fue declarada este año país libre de analfabetización (UNESCO), han sido creadas 20 universidades estatales, la tasa de desnutrición infantil se a reducido a un 4,4% (mientras que en Perú es de 25%, según CEPAL), más de 1,5 millones de hectáreas de tierras recuperadas están produciendo, etc.
Al comienzo no estaba claro el camino que podía tomar el MAS (por su carácter policlasista y las presiones de la sociedad), pero con la “nacionalizacion” de los hidrocarburos, recuperando el derecho propietario a través del 51% de las acciones ( y que coloca en primer lugar del debate la necesidad de expulsar a las multinacionales y la nacionalización), es en primer lugar, un reflejo del ambiente revolucionario que existe en Bolivia, pero también del impacto de la revolución venezolana más allá de sus fronteras. Es así como la revolución bolivariana, además de haber roto el bloqueo sobre Cuba (dándole oxigeno), y de motivar a la administración evista a tomar medidas de “izquierda”, se convierte en el motor de la revolución latinoamericana.
En este sentido, la firma del ALBA-TCP entre Bolivia, Cuba y Venezuela, es la expresión del fracaso del TLC y de la construcción de una verdadero tratado político que pone por encima del lucro capitalista al ser humano, a nuestros pueblos, y que según Chávez “el socialismo es el camino a la redención de los pueblos, a la verdadera liberación, a la igualdad y a la justicia" (discurso en Shinaota).
En realidad Chávez, se a convertido en un líder antiimperialista latinoamericano y hasta mundial. La intervención política de este en las elecciones peruanas, nicaragüenses, etc. (y que tuvieron un exitoso resultado en Bolivia), que han irritado a la derecha (hipócritas que no se molestan cuando USA masacra a Irak o Haití), dando espaldarazos a Humala y Ortega son un ejemplo al respecto.
Los acontecimientos en Ecuador, Perú, Bolivia, México o Nicaragua no están separados de Venezuela. Todo el proceso revolucionario está orgánicamente interrelacionado.
Por lo dicho, nos enfrentamos no a la revolución venezolana sino a la revolución latinoamericana, que incluso a despertado simpatías en Europa y el propio pueblo “inmigrante” de Estados Unidos (con la venta de petróleo a precios baratos).
Por esta razón, el imperialismo estadounidense y sus agentes políticos en la región están decididos a aplastar la revolución venezolana y boliviana antes de que se extienda a otros países y fortalezca a su “pesadilla” cubana.
Manos Fuera de Cuba y Venezuela. ..... y de todo pais del mundo!!!
Una nueva vision
El mundo como una figura tierna y sensible se ha acabado; aunque no recuerdo en que momento logro ser asi, sera cuando conviviamos como civilizaciones autonomas o cuando simplemente viviamos para subsistencia.
Desgraciadamente tuvo que caer la mayor de las bombas nucleares de la historia (aparte de las de Hiroshima y Nagasaki), la llamada union de estados americanos, la mayor gran falta de respeto a un continente cuando toda america es tan extensa que no pertence a un solo norte que quieren apoderarse de culturas para degenerarlas dentro de sus supuestas causas globalizantes llenas de ignorancia.
Porque recordemos que un pueblo ignorante es manipulable, de las peores formas que nos podamos imaginar.
Les digo esto porque muchos me han dicho en pequeñas y largas conversaciones su repudio a insolentes aseveraciones de dirigentes que se creen los dueños de nuetro pensar, de querer destruir la enseñanza, empezano por campos filosoficos, de lo que nos da nuestra propia identidad al pensar y dudar de las cosas, y ahora estos grandes ignorantes quieren ocultar hasta la propia geografia del mundo reclamando como suyo paises que han sufrido su intervencion por años, si amigo, compañero, hermano, eso que piensas, se llama "Estados Unidos de America".
La nueva vision del mundo y no solo la mia, si no la consolidada a traves de la historia es la de ser libres dentro de este nuevo sistema globalizante y destructor.
Yo les pido a ustedes, los que logren leer esto, que no solamente el pensar de una persona contribuye, si no la organizacion y la participacion nos dara la victoria antes estas absurdas personas que se creen dirigentes del mundo.
Tomemos en cuenta las luchas desarroladas para su liberacion como las de Afrcia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y otros muchos paises que han dado sangre de heroes y martires por los cuales hoy debemos de seguir luchando. No nos rindamos y sigamos en el camino de la nueva vision, de compartir experiencias y solidarizarnos con mas compañeros para que esta situacion se acabe.
Los invito a dejar sus comentarios par enriquecer esta revolucionvde la enseñanza.
Muchas Gracias
Che.
Desgraciadamente tuvo que caer la mayor de las bombas nucleares de la historia (aparte de las de Hiroshima y Nagasaki), la llamada union de estados americanos, la mayor gran falta de respeto a un continente cuando toda america es tan extensa que no pertence a un solo norte que quieren apoderarse de culturas para degenerarlas dentro de sus supuestas causas globalizantes llenas de ignorancia.
Porque recordemos que un pueblo ignorante es manipulable, de las peores formas que nos podamos imaginar.
Les digo esto porque muchos me han dicho en pequeñas y largas conversaciones su repudio a insolentes aseveraciones de dirigentes que se creen los dueños de nuetro pensar, de querer destruir la enseñanza, empezano por campos filosoficos, de lo que nos da nuestra propia identidad al pensar y dudar de las cosas, y ahora estos grandes ignorantes quieren ocultar hasta la propia geografia del mundo reclamando como suyo paises que han sufrido su intervencion por años, si amigo, compañero, hermano, eso que piensas, se llama "Estados Unidos de America".
La nueva vision del mundo y no solo la mia, si no la consolidada a traves de la historia es la de ser libres dentro de este nuevo sistema globalizante y destructor.
Yo les pido a ustedes, los que logren leer esto, que no solamente el pensar de una persona contribuye, si no la organizacion y la participacion nos dara la victoria antes estas absurdas personas que se creen dirigentes del mundo.
Tomemos en cuenta las luchas desarroladas para su liberacion como las de Afrcia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y otros muchos paises que han dado sangre de heroes y martires por los cuales hoy debemos de seguir luchando. No nos rindamos y sigamos en el camino de la nueva vision, de compartir experiencias y solidarizarnos con mas compañeros para que esta situacion se acabe.
Los invito a dejar sus comentarios par enriquecer esta revolucionvde la enseñanza.
Muchas Gracias
Che.
sábado, 16 de julio de 2011
Hay que hacer sin pedir Nada (Chávez-Humala)
El presidente venezolano, Hugo Chávez, recibió este viernes en ceremonia oficial al mandatario electo de Perú, Ollanta Humala, quien realiza su primera visita a Venezuela luego de ganar la presidencia en la segunda vuelta electoral, en junio último.
Luego de la entonación de los himnos nacionales de cada nación, que abrió la ceremonia oficial de recibimiento en el Palacio de Miraflores, ambos sostuvieron un encuentro amistoso en el que Chávez le dio la bienvenida al «hermano», a quien comentó que «en estos días que enfrento una nueva batalla, tu visita fortalece aún más; no sabes cuánto agradezco», añadió el líder venezolano, reportó PL.
Asimismo, Chávez le expresó a Humala que su triunfo en las elecciones presidenciales fue celebrado «con júbilo» en Venezuela ya que —consideró— es la luz de la esperanza para la nación peruana.
El gobernante venezolano también afirmó que la visita de Humala se da en un momento en que «Venezuela está desbordada de alegría, de fiesta patria», y recordó que la celebración del Bicentenario de la independencia también es motivo de felicidad en Perú «porque es la misma historia, el mismo pasado, y el mismo desafío el que nos llama», añadió.
Por su parte, Humala abogó por la integración latinoamericana como vía para enfrentar los retos y amenazas en la región.
Vengo como un amigo y un hermano; esta hermandad que consolidamos nos lleva a un mismo futuro, agregó el ex militar de 49 años, quien en junio último ganó unas disputadas elecciones ante Keiko Fujimori.
El político también hizo votos por la salud de Chávez tras su intervención en Cuba. Le damos nuestro apoyo, cuente con nuestras fuerzas y oraciones del pueblo peruano, que quiere su restablecimiento, porque usted tiene una misión que cumplir, dijo.
Antes de llegar a Miraflores, Humala recorrió la casa natal de Simón Bolívar y sostuvo un encuentro en la sede caraqueña de la Corporación Andina de Fomento.
Tras su encuentro con Humala, el presidente Chávez dio a conocer a la prensa la carta que envió al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, solicitándole su intermediación para que el legislativo lo autorice, según lo estatuido por la Constitución, a viajar hoy sábado a Cuba, donde continuará el plan médico para la recuperación plena de su salud.
En su breve intervención, transmitida por VTV, el líder bolivariano agradeció las muestras de solidaridad recibidas y explicó que se trata de la segunda etapa de su tratamiento, ahora con aplicación de quimioterapia. Chávez manifestó su seguridad en el mejoramiento de su salud. Necesario es vivir y necesario es vencer. Viviremos y venceremos, aseguró.
Carlos Fonseca es de los Muertos que nunca Muere
Carlos heredó al pueblo el FSLN
 Como ya es una tradición, miles de nicaragüenses, mayoritariamente jóvenes, rindieron homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador en ocasión de su 75 aniversario de nacimiento. Durante todo el día de este 23 de junio, cantando canciones revolucionarias, acudieron a depositar flores en el Mausoleo de la Plaza de la Revolución donde descansan los restos del Padre de la Revolución Popular Sandinista.
Como ya es una tradición, miles de nicaragüenses, mayoritariamente jóvenes, rindieron homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador en ocasión de su 75 aniversario de nacimiento. Durante todo el día de este 23 de junio, cantando canciones revolucionarias, acudieron a depositar flores en el Mausoleo de la Plaza de la Revolución donde descansan los restos del Padre de la Revolución Popular Sandinista.Al final de la tarde, también el presidente Daniel Ortega y la coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, depositaron una ofrenda floral para celebrar el natalicio del comandante Fonseca “con esta juventud que está entregada de alma, vida y corazón a seguir desarrollando en los nuevos tiempos, en las nuevas circunstancias, en las nuevas condiciones el sueño de Carlos: la Revolución Popular Sandinista, Cristiana, Socialista, Solidaria”, expresó el mandatario
De acuerdo al Presidente, esta nueva lucha no es para confrontar o destruir, sino para construir un nuevo país. “Eso es lo que estamos haciendo, construyendo; y por eso luchó Carlos forjando al Frente Sandinista”, sostuvo, destacando que el FSLN es la herencia que le dejó el comandante Fonseca al pueblo nicaragüense.
Al resaltar que el fundador del FSLN es el principal heredero de los principios de Sandino, quien a su vez es el heredero de todos aquellos héroes que se enfrentaron tanto a la colonización española como al intervencionismo norteamericano, consideró que “Carlos es el maestro que logra hacer síntesis de esa historia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y esta juventud es la que levanta esa bandera y hace viva esa historia para construir esta Nicaragua en estos nuevos tiempos”.
Por su parte, Rosario Murillo subrayó que “Nicaragua y el Frente Sandinista le deben a Carlos Fonseca este país donde hoy vivimos con un ideal, con principios, con valores que hacen prevalecer el Bien común. Nosotros los sandinistas aprendimos a querer el Bien Común, a creer en el Bien Común y a trabajar por el Bien Común".
La necesidad de seguir revoluionario (Breve Comentario)
Me he dado cuenta que en muchas ocasiones, consumimos más de lo mismo sin darnos cuenta de lo que tocamos, bebemos y comemos, siempre tiene un valor agregado que nuestros agricultores y microempresarios no pueden pagar (una competencia injusta) y al fin de cuentas siempre nos encontramos leyendo las etiquetas después de que digerimos las cosas que nos tragamos (a veces hasta las palabras).
Así ha sido la vida de muchos en la historia, pero a veces ha sido provechosa y en muchos casos maligna. Les informo ahora que la campaña solidaria que la gran muralla (y no la china, ni el muro que cayó en la década de los ochenta) se llama el gobierno de estados unidos (USA).
Siguen y seguirán a través de los años causando el caos y el terror en la humanidad, con sus mensajes televisivos, sus idioteces (o por que no llamarlas, una completa vulgaridad al ser pensante) compradas en transmisiones que observamos con lo que pagamos y para colmo las hacemos nuestras. Pues Noooooooooooooo!!!!!!!!!!!!.
Es momento de actuar, y no como Brad Pitt, Bush u Obama, si no como un pueblo solidario que se da cuenta de sus errores al aceptar a alguien dirigido y comandado por muchos que no quieren perder el poder (CIA, FBI, ONU, entre otros); es momento de empuñar una bandera humanista que nos distinga con valores y principios que de un nuevo amanecer.
Para comenzar a ser unas nuevas personas en el mundo, un hombre nuevo (como dijera el Che).
Los invitó a proyectarse con estas palabras y a escuchar así como yo escucho las de los demás.
Una Revolución que sigue adelante
31 aniversario de la Revolución Popular Sandinista
Celebrando más victorias, este 19 de julio más de 500 mil personas se reunieron en la plaza la fe para celebrar el 31 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.
 El comandante Daniel, ante una multitud que superaba las 500 mil personas, y que se reunió desde las 3 de la tarde en la Plaza La Fe, en Managua, brindó un detalle de los logros en materia social, económica, de infraestructura y energía que ha desarrollado el Gobierno Sandinista y llamó a aquellos que se hacen los ciegos y sordos, a que vean y oigan las buenas noticias que recibe el pueblo. Asimismo, manifestó que un gran logro fue lograr que se acabaran los apagones heredados por las administraciones anteriores, situación que mantuvo en el colapso económico al país, reiteró su compromiso de seguir promoviendo la construcción de más viviendas para las familias pobres del país; Señaló que la incorporación de Nicaragua al ALBA fue como un amanecer, fue una luz para los nicaragüenses, salvó al país de una catástrofe.
El comandante Daniel, ante una multitud que superaba las 500 mil personas, y que se reunió desde las 3 de la tarde en la Plaza La Fe, en Managua, brindó un detalle de los logros en materia social, económica, de infraestructura y energía que ha desarrollado el Gobierno Sandinista y llamó a aquellos que se hacen los ciegos y sordos, a que vean y oigan las buenas noticias que recibe el pueblo. Asimismo, manifestó que un gran logro fue lograr que se acabaran los apagones heredados por las administraciones anteriores, situación que mantuvo en el colapso económico al país, reiteró su compromiso de seguir promoviendo la construcción de más viviendas para las familias pobres del país; Señaló que la incorporación de Nicaragua al ALBA fue como un amanecer, fue una luz para los nicaragüenses, salvó al país de una catástrofe.Daniel manifestó que todos esos logros son fáciles de comprobar y pueden ser vistos, por todos aquellos que lo quieran ver, y pueden ser escuchados por los que realmente quieran escucharlos.
Demandó a los nicaragüenses seguir trabajando fuerte, porque las luchas planteadas contraponen intereses, el de aquellos que pretenden seguir concentrando las riquezas en pocas manos y los ideales de la Revolución Sandinista, que tiene como bandera el modelo Cristiano, Socialista y Solida, de igual formas los jóvenes representantes de todos los departamentos del país como parte de los diferentes movimientos de la juventud sandinista, acompañaron en la tarima al comandante Daniel ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, para ratificar todas las oportunidades de espacios y desarrollo que han obtenidos los jóvenes en este gobierno revolucionario.
Señaló que esos dos modelos se verán las caras en las elecciones del 2011 y será el pueblo el que tendrá que tomar la decisión, sobre todo aquellos que ven y escuchan los beneficios. Son ustedes los que tomarán la decisión, porque el pueblo se merece que el Gobierno Sandinista siga gobernando y seguir desarrollando todos estos proyectos, concluyó Daniel, recordando las gestas que protagonizaron nuestros héroes, como Diriangén, Andrés Castro, Benjamin Zeledón, Rubén Darío y Alexis Argüello
“Campo y soberanía alimentaria”
El Nuevo Proyecto de Nación del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encabezado por Andrés Manuel López Obrador, recoge muchos de los reclamos, sentimientos y anhelos que ha venido expresando gran parte de los mexicanos y, entre ellos, los pueblos indígenas y los campesinos. Se trata de un proyecto colectivo en su elaboración, inspiración y vocación. Es una propuesta para ser discutida y enriquecida por el conjunto de los mexicanos preocupados por recuperar a México y construir acuerdos alternativos.
El proyecto incluye uno de los temas claves para la regeneración de México: la cuestión de la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, históricamente relegados. En el proyecto se rememora y revalora la destacada participación de los pueblos originarios en los momentos decisivos de construcción y afi rmación de nuestra nación: Independencia, restauración de la República, Revolución mexicana, cardenismo y, en fechas recientes, la rebelión de los indígenas zapatistas de Chiapas por la justicia, la libertad y la democracia, así como la movilización de la sociedad mexicana a favor de un diálogo de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno. Tiene presente el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, burlados y traicionados por los tres poderes del Estado en la reforma constitucional de 2001.
En el primero de los diez puntos (“Promover la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico”), el proyecto asume que “es un compromiso irrenunciable el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés”. Pero va más allá en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y en el enfoque sobre los cambios que se requieren en el país para que esos derechos se hagan efectivos. Recupera la propuesta inicial de los zapatistas y de las organizaciones indígenas, orientada a reconstruir un México plural, incluyente y democrático. También hace suya la demanda central de autonomía de los pueblos indígenas y el derecho que tienen a existir, a ser diferentes, a ser felices, a dignificar y engrandecer su propia cultura y, en suma, a autodeterminarse.
El proyecto de nación rechaza las políticas que el Estado y la oligarquía han aplicado contra los pueblos durante siglos, provocando “un verdadero etnocidio” y perpetuado el racismo y las relaciones coloniales. Colocadas en este horizonte, las políticas proseguidas por los gobiernos priístas y panistas “no han resuelto con justicia las cuestiones que implica la diversidad y, en cambio, han sido extremadamente homogeneizadoras y destructoras de culturas”. La falta de respeto y reconocimiento de los pueblos indígenas “ha dejado a su paso una trágica estela de disolución cultural, destrucción de identidades, miseria social, despojos, opresión política y confl ictos cada vez más agudos”.
En contraste, el proyecto de nación de MORENA considera la diversidad “como una riqueza del país que debe no sólo ser reconocida y protegida, sino también fecundada en todos los sentidos”. En consecuencia, plantea que para construir una sociedad justa en nuestro país, es preciso “buscar las fórmulas de justicia e igualdad que permitan” a los pueblos indígenas “participar en las estructuras sociopolíticas nacionales”. Para ello, considera que se requiere “descolonizar el pensamiento y las prácticas sociales” e impulsar un nuevo pensamiento que, entre otras cuestiones, valore los aportes morales, culturales, identitarios, ambientales y productivos de los pueblos indígenas, así como su potencialidad, junto con la de otros sectores populares, en la refundación ética, política, social y económica de la nación. Advierte que ese proceso debe ir acompañado de reformas de fondo, que vayan a la raíz de los problemas, para 1) establecer un pluralismo que permita “el despliegue de toda la riqueza cultural propia del país”, 2) “crear la plataforma básica de una sociedad más igualitaria y justa”, y 3) constituir “nuestro propio régimen de autonomía, acorde con lo mejor de nuestras raíces históricas y nuestras necesidades como país”.
Tales reformas deben enfrentar simultáneamente la desigualdad socioeconómica y la sociocultural. En consonancia con ello, se habrán de desplegar dos políticas interrelacionadas: una orientada a establecer la equidad social y económica, y otra a procurar la igualdad entre culturas, visiones y preferencias diversas. El logro de la igualdad sociocultural (“la igualdad entre los componentes identitarios de la sociedad nacional”) implica, a su vez, “alcanzar algún género de arreglo autonómico”.
El proyecto de nación entiende la autonomía como una derivación del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación (reconocido ampliamente por los instrumentos internacionales). Y asume la autonomía concebida por los pueblos indígenas como acuerdo encaminado a reconstruir la nación “a partir de nuevas relaciones entre los pueblos y los demás sectores socioculturales; igualmente contiene las líneas maestras de los vínculos deseados entre etnias y Estado, como ordenación para cambiar aspectos básicos de la política, la economía y la cultura del país en un sentido democrático, tolerante e incluyente”.
En suma, el proyecto de nación de MORENA considera como requisitos indispensables “para la construcción de una verdadera democracia” en nuestro país: 1) la participación de los pueblos indígenas en la vida nacional, en condiciones de dignidad y justicia; 2) “la instauración de un régimen de autonomía, incluyente y tolerante, que permita a los pueblos indígenas determinarse en el marco de la unidad nacional, mediante el respeto a sus autogobiernos, sus sistemas culturales (abarcando lenguas, creencias, usos y costumbres) y el efectivo reconocimiento y protección legal de sus territorios y recursos”; y 3) “terminar con el despojo y otros abusos de que son víctimas nuestros pueblos originales”. A fi n de garantizarlo “se debe dar vigencia al derecho de los pueblos a la consulta y el consentimiento previo como requisito para dar sentido a las decisiones de las autoridades respecto del patrimonio y modo de vida de aquéllos”. Finalmente, refiere que este “bloque de principios y derechos debe ser incluido en nuestra carta magna y constituir una plataforma medular de la nueva sociedad y el nuevo país que queremos construir”.
En el punto 9 “Campo y soberanía alimentaria”, el proyecto alternativo de nación también advierte el vínculo histórico entre los pueblos indígenas y la nación mexicana, y de su futuro compartido. Propone la recuperación económica, social y ambiental del campo mexicano, devastado por el neoliberalismo. Plantea que el punto de partida para el debate en torno a la recuperación del campo es “reconocer que el agrocidio en curso fue premeditado y alevoso”, producto de un conjunto de políticas (que incluyen reformas constitucionales y legales) “desplegadas por los gobiernos del PRI y del PAN desde 1982 a la fecha”, con el propósito de reestructurar la economía capitalista mexicana según las “políticas de ajustes” o “reformas estructurales” dictadas por los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial de Comercio), y en congruencia con las directrices del Consenso de Washington.
En concordancia con estas pautas de corte neoliberal, los gobiernos del PRI-PAN han privatizado prácticamente todas las empresas públicas, y en particular las ligadas al campo; suprimieron los controles a las importaciones de alimentos; retiraron todos los apoyos estatales a los campesinos y los dejaron desguarnecidos en el mercado global de alimentos dominado por la agroindustria trasnacional. En suma, la reestructuración de la economía del país según el orden mundial neoliberal ha arruinado a la agricultura y a los campesinos mexicanos, y ha subordinado al país al modelo agroalimentario global, promovido principalmente por Estados Unidos y sus corporaciones. Este modelo es de naturaleza intencionadamente anticampesina y antiagraria, pero también antiurbana. Está diseñado para 1) encarrilar la descampesinización y el desmantelamiento de las culturas campesinas milenarias, como las que existen en México (y también en África, Asia y América Latina), 2); la concentración de pequeñas parcelas en agroindustrias de gran escala, principalmente de capital trasnacional, y 3) la importación de alimentos a corporaciones estadounidenses y de otros países del Norte que concentran la producción mundial de alimentos.
La imposición de este modelo ha llevado al país a “la mayor crisis social y alimentaria desde tiempos de la Revolución mexicana de 1910”. La importación de alimentos es atroz: “En los últimos 15 años, México incrementó 400 por ciento las importaciones de alimentos, para lo cual se erogaron alrededor de 180 mil millones de dólares”. El proyecto de nación advierte que de continuar el modelo agropecuario neoliberal, el país será “puesto de rodillas” ante corporaciones y países concentradores de alimentos, a cambio de provisiones cada vez más caras y escasas. Y anticipa, de acuerdo con muchos analistas, que los precios de los alimentos se incrementarán aún más en los próximos años debido al cambio climático, la crisis energética y el incremento del uso de maíz y de otros cultivos en comida para ganado y para producir combustibles.
El proyecto de MORENA señala que la renuncia de los gobiernos neoliberales a la “seguridad alimentaria basada en autoproducción y en reservas estratégicas propias”, y la consiguiente dependencia en la importación de alimentos, así como el fomento de la mercantilización y privatización de la tierra y de los bienes comunes (con la contrarreforma al 27 constitucional y otras leyes, y por medio de programas como el de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos, Procede, y otros) han propagado la destrucción de la cultura, de los modos de producción y consumo campesinos e indígenas, así como de los ecosistemas; han causado la ruina y el empobrecimiento de los campesinos (indígenas y mestizos), y han obligado a muchos de ellos a abandonar el campo y a desplazarse a las ciudades del país y algunas en el extranjero buscando empleo. En suma, la violencia del capitalismo neoliberal defendido por los gobiernos neoliberales PRI-PAN, mediante el uso del poder del Estado, ha intensifi cado la desigualdad, la exclusión, la descampesinización, la destrucción de trabajo y de los vínculos sociales, comunitarios y familiares.
El proyecto alternativo de MORENA plantea que para salir de la violenta crisis social, laboral, ambiental y alimentaria es indispensable cambiar radicalmente “la ruta antiagraria, anticampesina y antinacional impuesta por los gobiernos neoliberales”. Plantea como punto de partida recuperar la soberanía y seguridad alimentarias. Entiende por soberanía alimentaria “el derecho de los pueblos a defi nir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de bienes básicos; pero también como derecho a un trabajo y un ingreso que nos permitan acceder con dignidad a una alimentación adecuada y suficiente”.
Sostiene que la “alternativa local, nacional y global” a la crisis energético-alimentaria mundial “es la pequeña y mediana producción familiar o colectiva, operando en un marco institucional que, en vez de inhibirlas o suplantarlas, potencie sus virtudes sociales, ambientales y económicas”. En México, afi rma el proyecto de MORENA, “el derecho a la alimentación sólo se garantiza fomentando la agricultura destinada al mercado interno y, en particular, respetando y promoviendo los modos campesinos e indígenas de producción agropecuario, forestal, pesquera, artesanal, así como sus sistemas de comercialización y de gestión de los espacios rurales”.
Pero hay otras razones por las que el proyecto de MORENA considera a estos sectores (campesinos indígenas y mestizos) fundamentales para la regeneración del campo y el rescate de la soberanía alimentaria, porque: 1) desempeñan múltiples funciones (alimentaria; laboral; ambiental; cultural, y de manejo de los bienes comunes, de la biodiversidad y patrimonios colectivos), lo que los hace socialmente prioritarios, y 2) “pueden ser mucho más efi cientes que los empresarios en la generación de empleo e ingresos dignos; en la producción de comida y seguridad alimentaria, y en la preservación y reproducción de los recursos naturales y la biodiversidad.”
Para regenerar el México rural y urbano, el proyecto de MORENA planta que es fundamental establecer un nuevo pacto entre el campo y la ciudad. Un pacto basado en el reconocimiento y la retribución justa a las múltiples y vitales funciones económicas, sociales, ambientales, laborales, culturales e identitarias del campo y de los campesinos indígenas y mestizos. Se trata de revalorarlo “como sector viable de la producción, pero también como garante de la autosufi ciencia alimentaria y la seguridad laboral, como base de la socialidad solidaria e incluyente; como sustento de los recursos naturales y la biodiversidad”.
El proyecto propone como compromisos: 1) Reactivar el mercado interno e integrar las cadenas productivas mediante el fomento a “la pequeña y mediana producción campesina y las agroindustrias y comercializadoras asociativas”. 3) Recuperar la soberanía alimentaria, por medio de la promoción de “la producción campesina de granos y otros básicos” destinada al mercado interno. 4) Restablecer la seguridad y la soberanía laborales, mediante, por un lado, la promoción de la agricultura campesina, una “agricultura doméstica y asociativa intensiva en trabajo”, y, por otro, el impulso de una economía “comprometida con la creación de empleo y con la distribución más justa del ingreso”. Ello comprende la defensa de “los derechos del trabajo rural y en particular de los trabajadores migratorios y jornaleros”. Reitera que garantizar un empleo digno y bien remunerado en México es condición para frenar la desruralización y el masivo “éxodo rural”. Se trata de devolver a los campesinos, y en particular a los jóvenes, “la confi anza en un futuro digno”. 5) Contrarrestar la crisis ambiental, impulsando la restauración de la naturaleza y la diversidad biológica del país y “una producción campesina amigable con la naturaleza”. Ello comprende el rechazo a la privatización del agua, de los códigos genéticos, de la biodiversidad y de los conocimientos comunitarios, así como a la introducción y el uso de organismos genéticamente modifi cados (transgénicos). El compromiso es con la preservación, restauración y defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y rurales a su patrimonio y al usufructo de sus recursos genéticos y biodiversidad. 6) Reconocer las aportaciones y los derechos de las mujeres: reproductivos, económicos, laborales, sociales, políticos, agrarios, culturales, en la conservación de las semillas y los saberes agrícolas.
Para avanzar hacia tales propósitos, el proyecto propone un conjunto de acciones estratégicas: 1) cambios constitucionales y legales, como la reforma al articulo 27 constitucional, “a efecto de garantizar y fortalecer la propiedad social de la tierra y los recursos territoriales de pueblos indios y ejidos y comunidades”, esto es “el derecho al usufructo sostenible de recursos naturales y el reconocimiento de sus territorios”; 2) reformas legales que restablezcan el “papel rector del Estado en la estabilización de los mercados agroalimentarios”; 3) el establecimiento de programas estatales especiales para el fomento a la producción campesina y sustentable y para la creación de empleos rurales, mediante inversiones públicas estratégicas y otros mecanismos; 4) la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de los acuerdos sobre agricultura y propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio; 5) la democratización del medio rural mediante el combate al clientelismo y el corporativismo, el caciquismo y la represión; y, al mismo tiempo, el impulso de nuevas formas de convivencia y socialidad democrática y participativa en el México rural, a través del apoyo y fomento al “asociacionismo autónomo y autogestivo, productivo y social”, y del reconocimiento de “los derechos autonómicos de los pueblos indígenas”.
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/16/partidos.html
El proyecto incluye uno de los temas claves para la regeneración de México: la cuestión de la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, históricamente relegados. En el proyecto se rememora y revalora la destacada participación de los pueblos originarios en los momentos decisivos de construcción y afi rmación de nuestra nación: Independencia, restauración de la República, Revolución mexicana, cardenismo y, en fechas recientes, la rebelión de los indígenas zapatistas de Chiapas por la justicia, la libertad y la democracia, así como la movilización de la sociedad mexicana a favor de un diálogo de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno. Tiene presente el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, burlados y traicionados por los tres poderes del Estado en la reforma constitucional de 2001.
En el primero de los diez puntos (“Promover la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico”), el proyecto asume que “es un compromiso irrenunciable el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés”. Pero va más allá en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y en el enfoque sobre los cambios que se requieren en el país para que esos derechos se hagan efectivos. Recupera la propuesta inicial de los zapatistas y de las organizaciones indígenas, orientada a reconstruir un México plural, incluyente y democrático. También hace suya la demanda central de autonomía de los pueblos indígenas y el derecho que tienen a existir, a ser diferentes, a ser felices, a dignificar y engrandecer su propia cultura y, en suma, a autodeterminarse.
El proyecto de nación rechaza las políticas que el Estado y la oligarquía han aplicado contra los pueblos durante siglos, provocando “un verdadero etnocidio” y perpetuado el racismo y las relaciones coloniales. Colocadas en este horizonte, las políticas proseguidas por los gobiernos priístas y panistas “no han resuelto con justicia las cuestiones que implica la diversidad y, en cambio, han sido extremadamente homogeneizadoras y destructoras de culturas”. La falta de respeto y reconocimiento de los pueblos indígenas “ha dejado a su paso una trágica estela de disolución cultural, destrucción de identidades, miseria social, despojos, opresión política y confl ictos cada vez más agudos”.
En contraste, el proyecto de nación de MORENA considera la diversidad “como una riqueza del país que debe no sólo ser reconocida y protegida, sino también fecundada en todos los sentidos”. En consecuencia, plantea que para construir una sociedad justa en nuestro país, es preciso “buscar las fórmulas de justicia e igualdad que permitan” a los pueblos indígenas “participar en las estructuras sociopolíticas nacionales”. Para ello, considera que se requiere “descolonizar el pensamiento y las prácticas sociales” e impulsar un nuevo pensamiento que, entre otras cuestiones, valore los aportes morales, culturales, identitarios, ambientales y productivos de los pueblos indígenas, así como su potencialidad, junto con la de otros sectores populares, en la refundación ética, política, social y económica de la nación. Advierte que ese proceso debe ir acompañado de reformas de fondo, que vayan a la raíz de los problemas, para 1) establecer un pluralismo que permita “el despliegue de toda la riqueza cultural propia del país”, 2) “crear la plataforma básica de una sociedad más igualitaria y justa”, y 3) constituir “nuestro propio régimen de autonomía, acorde con lo mejor de nuestras raíces históricas y nuestras necesidades como país”.
Tales reformas deben enfrentar simultáneamente la desigualdad socioeconómica y la sociocultural. En consonancia con ello, se habrán de desplegar dos políticas interrelacionadas: una orientada a establecer la equidad social y económica, y otra a procurar la igualdad entre culturas, visiones y preferencias diversas. El logro de la igualdad sociocultural (“la igualdad entre los componentes identitarios de la sociedad nacional”) implica, a su vez, “alcanzar algún género de arreglo autonómico”.
El proyecto de nación entiende la autonomía como una derivación del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación (reconocido ampliamente por los instrumentos internacionales). Y asume la autonomía concebida por los pueblos indígenas como acuerdo encaminado a reconstruir la nación “a partir de nuevas relaciones entre los pueblos y los demás sectores socioculturales; igualmente contiene las líneas maestras de los vínculos deseados entre etnias y Estado, como ordenación para cambiar aspectos básicos de la política, la economía y la cultura del país en un sentido democrático, tolerante e incluyente”.
En suma, el proyecto de nación de MORENA considera como requisitos indispensables “para la construcción de una verdadera democracia” en nuestro país: 1) la participación de los pueblos indígenas en la vida nacional, en condiciones de dignidad y justicia; 2) “la instauración de un régimen de autonomía, incluyente y tolerante, que permita a los pueblos indígenas determinarse en el marco de la unidad nacional, mediante el respeto a sus autogobiernos, sus sistemas culturales (abarcando lenguas, creencias, usos y costumbres) y el efectivo reconocimiento y protección legal de sus territorios y recursos”; y 3) “terminar con el despojo y otros abusos de que son víctimas nuestros pueblos originales”. A fi n de garantizarlo “se debe dar vigencia al derecho de los pueblos a la consulta y el consentimiento previo como requisito para dar sentido a las decisiones de las autoridades respecto del patrimonio y modo de vida de aquéllos”. Finalmente, refiere que este “bloque de principios y derechos debe ser incluido en nuestra carta magna y constituir una plataforma medular de la nueva sociedad y el nuevo país que queremos construir”.
 FOTO: Gobierno Legítimo |
En el punto 9 “Campo y soberanía alimentaria”, el proyecto alternativo de nación también advierte el vínculo histórico entre los pueblos indígenas y la nación mexicana, y de su futuro compartido. Propone la recuperación económica, social y ambiental del campo mexicano, devastado por el neoliberalismo. Plantea que el punto de partida para el debate en torno a la recuperación del campo es “reconocer que el agrocidio en curso fue premeditado y alevoso”, producto de un conjunto de políticas (que incluyen reformas constitucionales y legales) “desplegadas por los gobiernos del PRI y del PAN desde 1982 a la fecha”, con el propósito de reestructurar la economía capitalista mexicana según las “políticas de ajustes” o “reformas estructurales” dictadas por los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial de Comercio), y en congruencia con las directrices del Consenso de Washington.
En concordancia con estas pautas de corte neoliberal, los gobiernos del PRI-PAN han privatizado prácticamente todas las empresas públicas, y en particular las ligadas al campo; suprimieron los controles a las importaciones de alimentos; retiraron todos los apoyos estatales a los campesinos y los dejaron desguarnecidos en el mercado global de alimentos dominado por la agroindustria trasnacional. En suma, la reestructuración de la economía del país según el orden mundial neoliberal ha arruinado a la agricultura y a los campesinos mexicanos, y ha subordinado al país al modelo agroalimentario global, promovido principalmente por Estados Unidos y sus corporaciones. Este modelo es de naturaleza intencionadamente anticampesina y antiagraria, pero también antiurbana. Está diseñado para 1) encarrilar la descampesinización y el desmantelamiento de las culturas campesinas milenarias, como las que existen en México (y también en África, Asia y América Latina), 2); la concentración de pequeñas parcelas en agroindustrias de gran escala, principalmente de capital trasnacional, y 3) la importación de alimentos a corporaciones estadounidenses y de otros países del Norte que concentran la producción mundial de alimentos.
La imposición de este modelo ha llevado al país a “la mayor crisis social y alimentaria desde tiempos de la Revolución mexicana de 1910”. La importación de alimentos es atroz: “En los últimos 15 años, México incrementó 400 por ciento las importaciones de alimentos, para lo cual se erogaron alrededor de 180 mil millones de dólares”. El proyecto de nación advierte que de continuar el modelo agropecuario neoliberal, el país será “puesto de rodillas” ante corporaciones y países concentradores de alimentos, a cambio de provisiones cada vez más caras y escasas. Y anticipa, de acuerdo con muchos analistas, que los precios de los alimentos se incrementarán aún más en los próximos años debido al cambio climático, la crisis energética y el incremento del uso de maíz y de otros cultivos en comida para ganado y para producir combustibles.
El proyecto de MORENA señala que la renuncia de los gobiernos neoliberales a la “seguridad alimentaria basada en autoproducción y en reservas estratégicas propias”, y la consiguiente dependencia en la importación de alimentos, así como el fomento de la mercantilización y privatización de la tierra y de los bienes comunes (con la contrarreforma al 27 constitucional y otras leyes, y por medio de programas como el de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos, Procede, y otros) han propagado la destrucción de la cultura, de los modos de producción y consumo campesinos e indígenas, así como de los ecosistemas; han causado la ruina y el empobrecimiento de los campesinos (indígenas y mestizos), y han obligado a muchos de ellos a abandonar el campo y a desplazarse a las ciudades del país y algunas en el extranjero buscando empleo. En suma, la violencia del capitalismo neoliberal defendido por los gobiernos neoliberales PRI-PAN, mediante el uso del poder del Estado, ha intensifi cado la desigualdad, la exclusión, la descampesinización, la destrucción de trabajo y de los vínculos sociales, comunitarios y familiares.
El proyecto alternativo de MORENA plantea que para salir de la violenta crisis social, laboral, ambiental y alimentaria es indispensable cambiar radicalmente “la ruta antiagraria, anticampesina y antinacional impuesta por los gobiernos neoliberales”. Plantea como punto de partida recuperar la soberanía y seguridad alimentarias. Entiende por soberanía alimentaria “el derecho de los pueblos a defi nir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de bienes básicos; pero también como derecho a un trabajo y un ingreso que nos permitan acceder con dignidad a una alimentación adecuada y suficiente”.
Sostiene que la “alternativa local, nacional y global” a la crisis energético-alimentaria mundial “es la pequeña y mediana producción familiar o colectiva, operando en un marco institucional que, en vez de inhibirlas o suplantarlas, potencie sus virtudes sociales, ambientales y económicas”. En México, afi rma el proyecto de MORENA, “el derecho a la alimentación sólo se garantiza fomentando la agricultura destinada al mercado interno y, en particular, respetando y promoviendo los modos campesinos e indígenas de producción agropecuario, forestal, pesquera, artesanal, así como sus sistemas de comercialización y de gestión de los espacios rurales”.
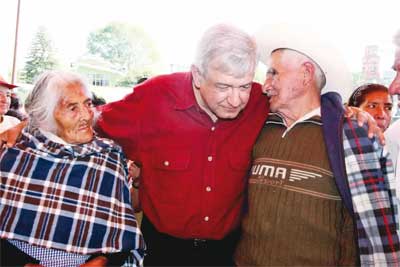 FOTO: Gobierno Legítimo |
Pero hay otras razones por las que el proyecto de MORENA considera a estos sectores (campesinos indígenas y mestizos) fundamentales para la regeneración del campo y el rescate de la soberanía alimentaria, porque: 1) desempeñan múltiples funciones (alimentaria; laboral; ambiental; cultural, y de manejo de los bienes comunes, de la biodiversidad y patrimonios colectivos), lo que los hace socialmente prioritarios, y 2) “pueden ser mucho más efi cientes que los empresarios en la generación de empleo e ingresos dignos; en la producción de comida y seguridad alimentaria, y en la preservación y reproducción de los recursos naturales y la biodiversidad.”
Para regenerar el México rural y urbano, el proyecto de MORENA planta que es fundamental establecer un nuevo pacto entre el campo y la ciudad. Un pacto basado en el reconocimiento y la retribución justa a las múltiples y vitales funciones económicas, sociales, ambientales, laborales, culturales e identitarias del campo y de los campesinos indígenas y mestizos. Se trata de revalorarlo “como sector viable de la producción, pero también como garante de la autosufi ciencia alimentaria y la seguridad laboral, como base de la socialidad solidaria e incluyente; como sustento de los recursos naturales y la biodiversidad”.
El proyecto propone como compromisos: 1) Reactivar el mercado interno e integrar las cadenas productivas mediante el fomento a “la pequeña y mediana producción campesina y las agroindustrias y comercializadoras asociativas”. 3) Recuperar la soberanía alimentaria, por medio de la promoción de “la producción campesina de granos y otros básicos” destinada al mercado interno. 4) Restablecer la seguridad y la soberanía laborales, mediante, por un lado, la promoción de la agricultura campesina, una “agricultura doméstica y asociativa intensiva en trabajo”, y, por otro, el impulso de una economía “comprometida con la creación de empleo y con la distribución más justa del ingreso”. Ello comprende la defensa de “los derechos del trabajo rural y en particular de los trabajadores migratorios y jornaleros”. Reitera que garantizar un empleo digno y bien remunerado en México es condición para frenar la desruralización y el masivo “éxodo rural”. Se trata de devolver a los campesinos, y en particular a los jóvenes, “la confi anza en un futuro digno”. 5) Contrarrestar la crisis ambiental, impulsando la restauración de la naturaleza y la diversidad biológica del país y “una producción campesina amigable con la naturaleza”. Ello comprende el rechazo a la privatización del agua, de los códigos genéticos, de la biodiversidad y de los conocimientos comunitarios, así como a la introducción y el uso de organismos genéticamente modifi cados (transgénicos). El compromiso es con la preservación, restauración y defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y rurales a su patrimonio y al usufructo de sus recursos genéticos y biodiversidad. 6) Reconocer las aportaciones y los derechos de las mujeres: reproductivos, económicos, laborales, sociales, políticos, agrarios, culturales, en la conservación de las semillas y los saberes agrícolas.
Para avanzar hacia tales propósitos, el proyecto propone un conjunto de acciones estratégicas: 1) cambios constitucionales y legales, como la reforma al articulo 27 constitucional, “a efecto de garantizar y fortalecer la propiedad social de la tierra y los recursos territoriales de pueblos indios y ejidos y comunidades”, esto es “el derecho al usufructo sostenible de recursos naturales y el reconocimiento de sus territorios”; 2) reformas legales que restablezcan el “papel rector del Estado en la estabilización de los mercados agroalimentarios”; 3) el establecimiento de programas estatales especiales para el fomento a la producción campesina y sustentable y para la creación de empleos rurales, mediante inversiones públicas estratégicas y otros mecanismos; 4) la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de los acuerdos sobre agricultura y propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio; 5) la democratización del medio rural mediante el combate al clientelismo y el corporativismo, el caciquismo y la represión; y, al mismo tiempo, el impulso de nuevas formas de convivencia y socialidad democrática y participativa en el México rural, a través del apoyo y fomento al “asociacionismo autónomo y autogestivo, productivo y social”, y del reconocimiento de “los derechos autonómicos de los pueblos indígenas”.
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/16/partidos.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

